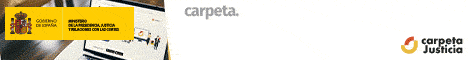España, país que mide el tiempo con el pulso de sus sobremesas, ha vuelto a discutir su propia sombra: el horario oficial. Ese compás invisible que determina cuándo despierta una ciudad y cuándo se apagan los cuerpos cansados; que decide el toque de entrada de los colegios, el turno de fábrica, la cita médica y hasta el ritual televisivo de la noche. El reloj, cuando se convierte en “oficial”, deja de ser una herramienta doméstica: pasa a ser una decisión de Estado, una línea de luz que atraviesa todos los días de la nación y los ordena con autoridad silenciosa.
Durante décadas, esa hora común ha funcionado como un pacto tácito entre geografía y gobierno, entre la luz del sol y la sombra del BOE. Pero el debate reabierto por el Gobierno —la posibilidad de suprimir el cambio estacional y elegir un horario permanente, de invierno o de verano— ha devuelto al país a una pregunta más profunda que la que aparenta: ¿qué tiempo pertenece realmente a España?
No es una curiosidad administrativa. Es una cuestión que toca el nervio del Derecho y de la identidad: ¿quién fija el ritmo de nuestras vidas?, ¿bajo qué principio constitucional se decide la hora en que empieza el día y la jornada?, ¿qué parte del Estado, y con qué legitimidad, puede mover el minutero común sin romper el equilibrio entre derechos, salud y territorio?
La elección de un horario no es un acto mecánico, sino un acto fundacional: determina el modo en que el Estado se sincroniza con su pueblo. Y, en esa sincronía —o en su desajuste—, se refleja una historia que comenzó mucho antes que esta reforma, cuando España cambió su reloj para parecerse a Europa y acabó alejándose de su propio sol.
El mercado del sol: cómo el turismo condiciona la hora oficial
En el fondo de este debate late una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a formular: ¿De quién es la hora de España?, ¿Del ciudadano que madruga para trabajar, o del turista que desayuna a las once creyendo que así entiende la “vida mediterránea”?
El horario de verano —ese UTC+2 que nos alinea con la Europa central y nos regala puestas de sol eternas— ha sido durante décadas una moneda simbólica del turismo, una forma de vender luz, de prolongar artificialmente el día para sostener una industria que exige sol, terraza y ocio visible. Es, en cierto modo, una construcción escenográfica del tiempo: una dramaturgia luminosa en la que el país entero ajusta su biología para mantener abierta la taquilla.
En los ministerios se le llama “ventaja competitiva”; en los pliegos de presupuestos, “estrategia de dinamización estival”. En realidad, se trata de una distorsión estructural: millones de ciudadanos viven con un horario pensado no para su bienestar, sino para sostener la ficción económica del turista satisfecho.
La hora de verano permanente —tan celebrada por el sector hostelero y turístico— tiene detrás un modelo de país que convierte el crepúsculo en moneda y la fatiga en materia prima. En los informes oficiales, se habla de “impacto positivo en el consumo”; en las calles, significa jornadas más largas, niños que duermen menos, y trabajadores de servicios que no pueden cenar en familia hasta medianoche.
El Derecho Administrativo, en su versión más noble, debería servir para proteger al ciudadano del mercado, no para ofrecerle como materia de cambio. La elección del horario, si se hace para favorecer al turismo, deja de ser una medida de política general y se convierte en un acto de favoritismo estructural, contrario al principio de igualdad del art. 14 CE y al mandato de protección de la salud del art. 43 CE. El tiempo, en democracia, no se vende al mejor postor; se distribuye conforme al interés general, que es una noción más compleja y más exigente que el PIB estacional.
Durante años, el Ministerio de Industria ha defendido la hora de verano como un motor económico. Pero el verdadero motor no está en la posición del sol, sino en la posición del Estado frente a sus propios ciudadanos. El art. 128 CE, tantas veces olvidado, declara que “toda la riqueza del país está subordinada al interés general”. Si aplicáramos esa cláusula no sólo a las expropiaciones, sino también al tiempo, comprenderíamos que el horario oficial forma parte de la riqueza nacional: un bien común, tan público como el agua o el aire, que no puede ajustarse al compás de una demanda estacional.

No se trata de oponerse al turismo, sino de restituir jerarquías: el derecho a la salud, al descanso y a la conciliación deben preceder al derecho del visitante a cenar con luz. España no puede seguir sacrificando su cronobiología para que los hoteles llenen el folleto de atardeceres.
Hay una ironía cruel en esta historia: el país que cambió su hora en 1940 para parecerse a Europa, ahora mantiene el desfase para seguir pareciendo un destino exótico. Somos europeos en el papel y tropicales en el horario. El reloj turístico es el último vestigio de una economía que se mide en postales. Y mientras sigamos vendiendo el tiempo como una atracción más, seguiremos condenados a vivir fuera de nuestro propio sol.
Genealogía del huso: la hora que cambió el país sin preguntar
Para comprender el presente hay que escuchar el ruido subterráneo de los relojes del pasado. España vivió durante siglos con la lógica solar del meridiano de Greenwich, esa raya imaginaria que nos vinculaba al Atlántico, a Portugal, al océano como destino. Pero el siglo XX —sanguíneo y técnico— decidió que el tiempo debía alinearse con las potencias continentales. En 1940, la hora española se adelantó una hora para acompasarse al huso de la Europa central: una maniobra cargada de simbolismo, con la que un régimen de Franco buscaba, entre otras razones, pertenecer al concierto de una modernidad disciplinaria. Desde entonces, vivimos con un reloj ligeramente desviado de la luz de nuestras plazas, como si hubiéramos girado la cabeza para mirar a Berlín cuando el sol seguía naciendo sobre Cádiz.
Aquel gesto no fue reverso exacto de nada, pero dejó poso: los almuerzos desplazados, las jornadas laborales que se estiran hasta más allá de lo razonable, la costumbre nacional de pelearse con el sueño. El país, sin saberlo, aprendió a mentirle a su melatonina. Y esa mentira —benigna o cruel, según a quién pregunte uno— ha sido uno de los arcanos de nuestra cultura diaria.
El marco jurídico: de Bruselas a la Moncloa, pasando por el BOE
El tiempo oficial, en democracia, no es una emanación mística: es normativa. La España actual fija su régimen de cambios estacionales mediante el Real Decreto 236/2002, que a su vez transpone la Directiva 2000/84/CE sobre la hora de verano. Durante dos décadas Europa ha vivido esa ficción productiva según la cual movíamos el reloj en marzo y en octubre como si en ese gesto variara también la economía energética de un continente de 450 millones de personas. En 2018, la Comisión Europea propuso derogar el régimen estacional e instó a los Estados miembros a elegir un horario permanente; el Parlamento Europeo dio su apoyo político a la supresión; el Consejo, ese órgano de espera infinita, dejó la decisión como una nube detenida sobre cada capital. Pero la nube sigue ahí.
En casa, la Constitución sitúa el núcleo de esta competencia en el Estado. El art. 149.1.1ª CE reconoce al legislador estatal la potestad de fijar las “condiciones básicas” que garantizan la igualdad en el ejercicio de derechos, y no hay igualdad efectiva si el niño de Orense entra al colegio con la noche clavada en los párpados mientras el niño de Almería amanece ya sudado de sol; el art. 149.1.13ª CE —planificación general de la actividad económica— y el 149.1.18ª CE —bases del régimen jurídico de las Administraciones— refuerzan el anclaje. A ello se suman principios que dan forma y límites: seguridad jurídica (art. 9.3 CE), igualdad (art. 14 CE), protección de la salud (art. 43 CE) y protección del menor (art. 39.4 CE), este último con irradiación general a través del art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM).
Desde el punto de vista de técnica normativa, la Ley 50/1997, del Gobierno, y el Real Decreto 931/2017 exigen que toda norma relevante se acompañe de una Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN): no bastan intuiciones de café sobre energía y sueño; hay que medir, justificar, estimar efectos en salud, igualdad, economía, educación, conciliación, seguridad vial y orden público. Y hay que abrir la puerta al público: el art. 26 de la Ley del Gobierno obliga a consulta pública previa, a audiencia e información pública; la Ley 19/2013, de Transparencia, en sus arts. 5 y 6, impone publicidad activa de la información de relevancia para la toma de decisiones públicas, y su art. 12 consagra el derecho de acceso a la información.
Procedimiento y transparencia: el expediente que falta y la sombra que sobra
En 2018 el Ejecutivo anunció la constitución de un Grupo de Expertos para la Reforma de la Hora Oficial. Hubo reuniones, hubo conclusiones, hubo titulares. Lo que no hubo —o no hubo con la suficiente claridad— fue la publicación íntegra del informe, o al menos la puesta a disposición sistemática de sus evidencias, premisas, discrepancias y recomendaciones, con datos brutos y metodología, para el escrutinio de la ciudadanía y de la comunidad científica. No basta con decir “los expertos recomiendan”; hay que dejar que los ciudadanos lean, contrasten y discutan el porqué de esa recomendación. En materia de tiempo, la opacidad pesa como plomo.
La jurisprudencia y la doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno han reiterado que los informes elaborados por órganos o grupos auxiliares en el seno de la Administración constituyen información pública susceptible de acceso, salvo límites tasados. Si ese informe duerme en un cajón, el reloj público latirá en falso; si sale a la luz, la decisión será discutible, pero no será oscurantista. Y si, como se ha insinuado, esa reticencia a publicar ha frenado un debate informado, habrá responsabilidad política; si además llegaran a acreditarse daños ciertos y antijurídicos, nacería la obligación de reparar al amparo del art. 32 de la Ley 40/2015, ese gran olvidado que recuerda que el Estado responde patrimonialmente también cuando hiere por omisión.
Ponderación constitucional: seguridad, igualdad, salud y la sombra del niño
Fijar un horario perpetuo no es un tecnicismo; afecta a los derechos de todos. El principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) exige estabilidad y previsibilidad: millones de contratos, calendarios y servicios se planifican con un patrón horario; cualquier cambio debe ser cuidadoso, transitorio, con periodos de adaptación sectorial y cláusulas de revisión, porque cambiar el reloj no es girar un pomo: es mover engranajes de acero insertos en la administración y la empresa. El principio de igualdad (art. 14 CE) no se satisface con una hora igual para todos si esa hora golpea de manera desigual a territorios y colectivos: la latitud, el clima, la estructura productiva y la demografía no son neutras ante un amanecer tardío o temprano.
La salud (art. 43 CE) y la protección del menor (art. 39.4 CE y art. 2 LOPJM) son los guardianes que deben cerrar el paso cuando una política pública fractura el interés superior del niño, que tiene valor prevalente. Si se opta por un horario de verano permanente (UTC+2), durante buena parte del invierno escolar, una franja inmensa de alumnos entraría a clase antes del alba, con exposiciones lumínicas insuficientes para el ajuste circadiano. No estamos discutiendo preferencias estéticas, sino ciclos biológicos: hay evidencia robusta de que un desfase crónico entre reloj social y reloj biológico dispara trastornos del sueño, afecta al rendimiento cognitivo y a la salud mental, y amplifica desigualdades en hogares con peores condiciones de descanso. En sentido contrario, el horario de invierno permanente (UTC+1) se alinea mejor con los ritmos del amanecer en nuestra latitud; el UTC+0 —la “hora portuguesa”— seduce a quienes quieren reconciliar España con su solar atlántico y su luz.

Ninguna de estas elecciones es inocua. Y, ante la duda razonable, la carga argumental del Estado debe ser alta: probar que el beneficio agregado compensa la fricción territorial y social; y, sobre todo, que los menores no pagan una factura invisible en forma de noches eternas y mañanas de plomo.
Derecho laboral y jornada de trabajo
El tiempo oficial se derrama sobre el tiempo del trabajo. El Estatuto de los Trabajadores (art. 34) ordena la jornada bajo criterios de salud, eficiencia y conciliación. Adherido a esa columna, el sistema de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995) impone adaptar el trabajo a la persona —no la persona al capricho del reloj— y considerar los efectos del horario en turnos, nocturnidad, descanso mínimo, pausas y turnicidad. La reforma del huso, o la fijación de un horario permanente, no puede resolverse con un simple “sigan ustedes igual”; en algunos sectores exigirá negociación colectiva, ajustes en calendarios y retrofitting de todo aquello que supuso durante décadas la acomodación a cambios estacionales.
Aquí aparece la España real: las panaderías que hornean de madrugada, la logística que acelera al caer la tarde, la hostelería que reparte su ingreso entre la luz y la noche, el campo que no puede divorciarse del amanecer. A cada cual le afecta distinto. La regla prudente es sencilla: ningún trabajador debe perder salud ni salario por un decreto que cambia el sol de sitio.
Escuela e infancia: aprender con la luz o contra ella
Los niños no votan pero llevan la cuenta. La LOE/LOMLOE no habla de husos, pero sí de entornos adecuados para el aprendizaje; y los científicos del sueño llevan años repitiendo que entrar de noche durante largas semanas reduce atención, memoria y ánimo, justo cuando el cerebro necesita lo contrario. Si optamos por un horario oscuro para los inviernos, lo mínimo es ordenar —no sugerir: ordenar— entradas escolares más tardías y ajustes de transporte que eviten a las seis de la mañana a niños con mochilas de plomo.
La política pública que mira a los menores con el rabillo del ojo falla el examen constitucional. El art. 2 LOPJM dice que el interés superior del menor actúa como canon interpretativo y pauta decisoria. El día que un juzgado contencioso revise una norma que ignora ese canon, el Estado habrá de explicar con una MAIN y con peritajes cómo ha hecho la ponderación. La sentencia que obligue a reabrir ese expediente no será un capricho togado: será un recordatorio de que el tiempo también es una política de infancia.
Dimensión europea: cooperación leal y frontera de relojes
Bruselas no impone hoy un huso, pero sí impone racionalidad y coherencia. El art. 4.3 del TUE consagra la cooperación leal: los Estados deben facilitar la consecución de los fines de la Unión. En un mercado interior donde la logística, la aviación, el ferrocarril y la energía operan en red, jugar alegremente con horas divergentes puede ser una piedra en el zapato de la integración. La Carta de Derechos Fundamentales (art. 41) nos recuerda el derecho a una buena administración, que no es un adorno retórico sino una obligación de procedimientos razonables y decisiones motivadas.
¿Puede haber “infracción por inacción” si España prolonga indefinidamente el limbo, sin optar ni motivar? No es un caso de libro, pero sí un riesgo real de desalineación con los socios y de costes de transacción evitables. En el espacio del Derecho europeo, las zonas grises acaban, tarde o temprano, llenándose con un expediente en la Comisión. El reloj no necesita sanciones, necesita armonía.
Energía y fiscalidad: el espejismo del ahorro, la aritmética de los impuestos
Durante años se vendió la hora de verano como una lámpara mágica que ahorraba energía. Hoy sabemos que la evidencia es discutida y heterogénea por latitudes: el consumo eléctrico es una criatura compleja que mezcla iluminación, climatización, hábitos de ocio y tecnología. Cambiar el reloj no garantiza un descenso neto de kilovatios; a veces los traslada. En fiscalidad, eso significa alteraciones —modestas pero reales— en la recaudación por IVA y impuestos energéticos, por la vía de modificar patrones de uso en hogares y empresas. El Memento Fiscal lo anota con fría prosa: donde hay cambios horarios estables hay cambios en base imponible y en elasticidades que conviene medir.
El derecho no exige certezas absolutas, pero sí contabilidad honesta. La MAIN debe simular escenarios: UTC+0, UTC+1, UTC+2 en invierno y verano, por territorios y sectores, incluyendo distribución horaria de la demanda eléctrica y su coste marginal.
Gobernanza multinivel: Estado, Comunidades y Municipios, o el coro de las campanas
El horario oficial es competencia estatal, pero su música se toca en todas las plazas. Las Comunidades Autónomas ordenan la educación, la sanidad, el comercio interior, el transporte urbano o interurbano, el turismo; los Ayuntamientos cuecen el pan básico de la vida diaria: horarios de bibliotecas, de mercadillos, de instalaciones deportivas, alumbrado público. El cambio de reloj exige coordinación para evitar el esperpento de un país con el mismo huso y diecisiete vidas paralelas. La Ley 40/2015 ofrece instrumentos de cooperación —conferencias sectoriales, convenios, planes—; la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, legitima a los municipios para ordenar servicios en clave de realidad. De la Moncloa debe salir la partitura, pero cada orquesta autonómica y local tiene parte solista.

Un método razonable: marco estatal básico + habilitación autonómica para ajustes sectoriales (por ejemplo, bandas recomendadas de entrada escolar por latitud) + guía técnica para municipios sobre alumbrado, seguridad vial y horarios de servicios.
Tres relojes posibles: Atlántico, Centro, Verano
1) UTC+0 (atlántico/portugués).
La opción sentimental y solar, la reconciliación con nuestra geografía, una España que despierta antes y cena antes, que se aproxima a Portugal e Irlanda y reabre la conversación con el Reino Unido. Sus defensores invocan salud circadiana y productividad, la promesa de que almorzaremos a horas menos romanas. Sus críticos señalan el anverso: anocheceres tempranos en invierno que pueden comprimir el ocio vespertino y afectar a la hostelería al aire libre.
2) UTC+1 (invierno permanente).
La solución conservadora: quedarse como estamos en el invierno, abolir el salto estacional y estabilizar la biología social. Ventaja: armoniza razonablemente con nuestra latitud, evita “noches escolares” largas, reduce el jet lag social de primavera y otoño, y es la opción que mejor “cierra” la ecuación salud–educación–productividad sin cambios abruptos en el paisaje. Inconveniente: perderíamos esa hora crepuscular de verano que algunos sectores han monetizado con éxito.
3) UTC+2 (verano permanente).
La tentación mediterránea del sol infinito, la promesa de terrazas hasta la medianoche y playas que parecen no acabarse. Ventajas: explotación turística del atardecer, ganancia simbólica de “vida en la calle”. Coste: invierno de tinieblas matinales en amplias zonas del país, entrada escolar en plena noche, riesgos de salud más marcados y, paradójicamente, mayor consumo energético en las primeras horas del día. Es la opción más discutible en clave constitucional cuando se coloca a los menores en el centro.
La política no puede escoger con encuestas de verano. Debe comparar estos tres relojes con datos y con principios. Si el Estado decide quedarse con la postal, el juez le recordará la LOPJM y la CE. Si decide quedarse con el invierno, deberá explicar cómo compensa a los sectores que pierden la “hora dorada”. Si mira al Atlántico, tendrá que pensar el país como reforma cultural y no como una vuelta de tuerca solitaria del BOE.
Método para decidir: luz en el expediente, no humo en la plaza
- Consulta pública previa (art. 26.2 Ley del Gobierno): preguntas claras, escenarios nítidos, invitación a aportar evidencia, no a opinar como si estuviéramos en una barra de bar.
- Comité científico plural, con cronobiólogos, epidemiólogos, economistas de la energía, juristas, expertos en educación y transportes; mandato conocido, actas públicas, votos particulares.
- MAIN robusta: impacto por territorios y grupos (menores, mayores, turnos), por sectores (educación, sanidad, logística, turismo, agricultura, industria), por variables fiscales y energéticas; simulaciones de consumos y movilidad; análisis coste–beneficio.
- Audiencia e información pública: texto articulado, plazos razonables, devolución pública de alegaciones (qué se acepta, qué no y por qué).
- Cláusulas de revisión: evaluación ex post a los tres años, con indicadores prefijados (sueño infantil, siniestralidad vial a primera hora, absentismo escolar, consumo eléctrico horario, productividad, conciliación).
- Transición: vacatio suficiente (por ejemplo, 12–18 meses), guía sectorial, coordinación multinivel.
- Norma con rango adecuado: aunque el RD 236/2002 sea reglamentario, la opción de fijar horario permanente y su ponderación de derechos aconseja una ley estatal básica que dote de legitimidad democrática y amarre la coordinación territorial, sin descartar desarrollo reglamentario para la letra pequeña.
- Plan de comunicación con una rareza en política: verdad (dudas, límites, compensaciones).
La decisión que nazca de ese método será mejor que cualquier pirueta posmoderna en redes.
Control y litigación: la hora ante el juez
Si el Gobierno improvisa, habrá problemas. La LJCA consagra el control de la potestad reglamentaria y de la actuación administrativa. ¿Qué se litiga?
- Falta de procedimiento (omisión de consulta, audiencia, MAIN).
- Insuficiente motivación (razones apodícticas sin evidencia).
- Desviación de poder (si, por ejemplo, se utiliza el reloj como herramienta encubierta para favorecer intereses sectoriales).
- Vulneración de derechos: salud e interés del menor, igualdad sin justificación razonable.
- Incongruencia territorial: ignorar latitudes y realidades a las que se podría dar respuesta con medidas de mitigación.
Medidas cautelares para suspender la entrada en vigor no son imposibles si el juez percibe periculum in mora para colectivos frágiles (alumnado) y fumus boni iuris en la vulneración del interés superior del menor. El Tribunal Constitucional no es un destino inmediato de esta historia —no estamos ante una reserva de ley orgánica—, pero un conflicto competencial mal resuelto o un atentado grave a la igualdad podrían terminar en su vestibular silencio.
Política y símbolo: el reloj como arquetipo del poder
Ningún gobierno debería olvidarlo: las horas no son neutrales. Un país que adelanta o atrasa su tiempo está escribiendo un mito. España, la mediterránea que quiere ser atlántica cuando conviene y centroeuropea cuando le favorece, es un anfibio histórico acostumbrado a navegar en aguas cruzadas. Esta reforma puede ser una ocasión para ajustar la cultura del trabajo, para pelear contra la jornada interminable, para reconciliarnos con la luz y con el sueño, ese bien primario que la economía trata como lujo. O puede ser un episodio más de marketing político: prometer tardes infinitas, vender sucesos turísticos, hacerse fotos al sol poniente mientras los niños bostezan en una marquesina de autobús a las siete de la mañana.
El reloj, en esta crónica, es un personaje. El legislador hace de demiurgo que talla las horas en piedra; el gobernante oscila entre mago y bufón, capaz de convertir una decisión técnica en reino de fuegos artificiales; el juez es el guardián que, con el hacha de la motivación, corta los excesos; el ciudadano es la víctima y el soberano, a la vez: sufre el sueño arrancado, pero también tiene el derecho de exigir expediente, números y compasión por el menor.
No aceptemos la leyenda del “esto no importa”: importa todo. Porque una democracia que se toma en serio el minuto suele tomarse en serio la verdad. Y la verdad aquí es incómoda: el UTC+2 es poéticamente atractivo y jurídicamente frágil; el UTC+1 es el equilibrio razonable si se acompaña de reformas culturales —entradas escolares más tardías, racionalización de la jornada—; el UTC+0 es una apuesta valiente que pide pedagogía y coordinación para que el país no se encuentre de pronto con noches de invierno que los barrios sienten como pérdida, y con sectores que reclaman compensación.
Recomendaciones en claro: ocho mandamientos para no extraviar la hora
- Publicar íntegramente el informe del grupo de expertos, con datos, metodología y votos particulares.
- Constituir un comité científico plural y someter sus trabajos a debate público, con sesiones abiertas y actas accesibles.
- Elaborar una MAIN con escenarios comparados UTC+0 / UTC+1 / UTC+2, impactos por territorio y colectivo, y simulaciones energéticas y fiscales.
- Garantizar la centralidad del interés superior del menor, con medidas normativas: bandas obligatorias de entrada escolar, transporte y luz segura.
- Negociar en el marco laboral ajustes de jornada y compensaciones cuando proceda, priorizando salud y conciliación.
- Coordinar con CCAA y EELL la implementación, ofreciendo guías técnicas de alumbrado, movilidad, servicios y seguridad.
- Aprobar una ley básica que fije el horario permanente, la metodología de revisión y las obligaciones de evaluación; desarrollo reglamentario para detalles.
- Evaluar a tres años con indicadores públicos y prever cláusula de reversibilidad si los daños superan los beneficios.
El derecho a dormir con la hora justa
El reloj del Estado no es un juguete ni un tótem. Es una herramienta que debe servir a los cuerpos que laten y respiran en las aulas, en los talleres, en las cocinas, en las residencias. Cuando el Gobierno dice “vamos a fijar un horario para siempre”, la democracia debería responder: “enséñame el expediente”. Y, tras leerlo, debería recordar que hay un niño en el centro, que hay una turnicidad que mata despacio, que hay economías que se apalancan en el crepúsculo, que hay un equilibrio que no cabe en un eslogan.
España tiene derecho a una hora justa, a una hora verdadera que respete la geografía y el sueño, que no se rinda a la postal ni al capricho. Una hora que, al sonar en las escuelas y en los talleres, diga también esto: aquí manda la razón pública, no la propaganda. Aquí gobierna la luz de la ley, no la penumbra de los gabinetes. Y si al final escogemos el invierno como patria o el Atlántico como hogar, que sea porque, mirando a los ojos a nuestros menores y a nuestros mayores, pudimos decir con serenidad: hicimos lo debido.
Hasta que ese día llegue, el país seguirá mirando su muñeca como quien lee un augurio. Y ahí, en esa mirada fugaz a la esfera, se juega algo grande: si somos un país que se cuenta cuentos para dormir, o un país que se gana el sueño.