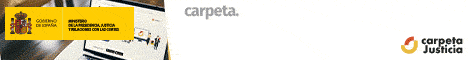Hay ciudades que respiran con la calma de los siglos, con sus avenidas como arterias ordenadas y sus plazas como pulmones abiertos al cielo. Madrid ya no es una de ellas. Hoy basta detenerse en un semáforo de la Castellana, o quedar atrapado en la glorieta de Cuatro Caminos, para asistir a un espectáculo que no es sólo urbano, sino jurídico y casi arquetípico: el ciudadano, en su coche particular, rodeado por un ejército de vehículos idénticos, relucientes, impersonales. Una legión de VTC que no lleva bandera, pero que ocupa el espacio público como si fuera un botín de guerra. Lo que antes era diversidad de tránsito —taxis, autobuses, coches familiares— se ha convertido en un monocromo de cristales tintados. Y el ciudadano se descubre rehén en su propia ciudad, testigo de cómo el Derecho abdica mientras la política sonríe.
La imagen es brutal en su cotidianidad: uno espera la luz verde y de pronto advierte que a su izquierda hay un sedán oscuro con matrícula de reciente expedición, a su derecha otro gemelo, y tras él otros dos que parecen salidos de una cadena de montaje infinita. No son taxis, que al menos exhiben con orgullo su escudo castizo y su luz verde como faro de servicio público, sino vehículos invisibles, casi anónimos, donde el conductor cambia cada semana y el pasajero entra y sale como un espectro. La capital se ha llenado de esta uniformidad sin alma, y el ciudadano común, que debería ser soberano del espacio urbano, se siente cercado por una maquinaria que no entiende y que sin embargo lo envuelve.

El espejismo del 1/30: cuando la norma se convierte en humo
El origen del conflicto está escrito en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. El artículo 48.3 de la LOTT, desarrollado por el ROTT, levantó hace años un muro aparentemente sólido: por cada treinta taxis, sólo un VTC. Era la forma que tuvo el legislador de equilibrar dos principios en tensión: la libertad de empresa del artículo 38 de la Constitución y el interés general de una movilidad ordenada. Era un dique para proteger al taxi como servicio público, concebido no sólo como actividad económica sino como parte de la vertebración de la ciudad. Pero como todo muro levantado sin cimientos técnicos, pronto mostró grietas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 8 de junio de 2023 (C-50/21), golpeó ese muro con la fuerza de un martillo de claridad: la ratio 1/30 no puede sostenerse como dogma. El Derecho no admite axiomas sin justificación. Toda limitación de derechos, y la restricción de licencias lo es, exige motivación fundada en datos técnicos, estudios de tráfico, informes de calidad del aire y análisis de espacio urbano. Y como la Administración española nunca acreditó esas razones con el rigor necesario, la limitación se convirtió en un papel mojado. El TJUE recordó la esencia del principio de proporcionalidad: no basta la tradición, no basta el equilibrio abstracto, hace falta prueba.
El Tribunal Supremo, dictó sentencia de 2024, y recogió esa doctrina. Denegar licencias invocando la ratio como un axioma era jurídicamente inviable. Había que justificar con estudios y cifras cada restricción. Y al no hacerlo, cientos y luego miles de licencias fueron desbloqueadas por los tribunales, especialmente en Madrid, donde el TSJ se convirtió en la gran aduana de esta invasión silenciosa. El resultado fue que el muro que pretendía contener se transformó en una puerta abierta.
La jugada madrileña: la autonomía como coartada
En ese terreno fértil irrumpió la política autonómica. La Comunidad de Madrid aprobó la Ley 5/2022, que reconoció a las VTC como transporte urbano de pleno derecho. No se trataba ya de una excepción, de una actividad complementaria, sino de un blindaje automático para miles de licencias que de otro modo habrían quedado limitadas al transporte interurbano. Y en 2024, el Decreto 5/2024 completó la jugada: requisitos ambientales de fachada —coches ECO o Cero, salvo excepciones de potencia—, antigüedad máxima de diez años, un porcentaje mínimo de vehículos adaptados, un examen autonómico básico de apenas unas decenas de preguntas. Pero todo eso era cosmética. La clave era la legitimación total: todas las VTC domiciliadas en Madrid quedaban autorizadas para operar en urbano. La invasión ya tenía bandera, aunque se presentara como neutralidad normativa.
El argumento político fue la autonomía. El Real Decreto-Ley 13/2018 había traspasado la competencia de transporte urbano a las comunidades autónomas. No fue un exceso competencial, sino una elección calculada: usar el margen de autonomía no para ordenar el interés general, sino para desregular y multiplicar la oferta. Se esgrimió la libertad de empresa como justificación, pero lo que se ejecutó fue un auténtico vaciamiento del concepto de servicio público. La Comunidad de Madrid se convirtió así en laboratorio de un liberalismo extremo, disfrazado de modernización, que en realidad respondía a intereses menos confesables: presiones de plataformas multinacionales, necesidad de ingresos fiscales rápidos, y una estrategia política de contraponerse a Barcelona, que había optado por limitar.
El aval constitucional: la última rendición
El último freno era la Constitución. ¿Podía una Comunidad diseñar un modelo tan liberalizado? El Tribunal Constitucional, en la STC 88/2024, respondió afirmativamente: la Ley 5/2022 no vulnera el reparto competencial, no invade competencias estatales y respeta la igualdad. El artículo 149.1 CE reserva al Estado el transporte interurbano, pero el urbano es competencia autonómica. Y si la Comunidad de Madrid opta por liberalizar, está en su derecho. El blindaje llegó con rango de sentencia: el modelo madrileño quedó constitucionalmente avalado. Así, el Derecho se rindió con solemnidad: lo que en otro tiempo habría sido un debate sobre servicio público y garantías, hoy se resolvía como un simple ajuste competencial.
Conductores precarios, ciudadanos vulnerables
Mientras tanto, en las calles, el ciudadano se enfrenta a la realidad tangible de esa decisión. El taxi exige un rito de paso: permiso municipal, examen exhaustivo, conocimiento de la ciudad como si se tratara de una cartografía vital, control riguroso de antecedentes, capacitación en normativa de transporte. El conductor de VTC, en cambio, apenas necesita un permiso B, un certificado de penales limpio y un examen autonómico de mínimos. Nada de conocer calles, nada de experiencia previa, nada de arraigo. El resultado es obvio: rotación altísima de conductores, dependencia absoluta del GPS, conducción torpe y errática. Y los ciudadanos, atrapados en ese enjambre, asumen el riesgo: más accidentes, más pólizas encarecidas, mayor inseguridad vial.

Las aseguradoras lo confirman: la siniestralidad de los VTC supera la del taxi. Los sindicatos denuncian condiciones laborales próximas a la semiesclavitud: largas jornadas, salarios bajos, contratos precarios. Lo que se presenta como alternativa de movilidad es en realidad una maquinaria que exprime al trabajador y arrincona al ciudadano. Porque al final, quien sufre no es sólo el taxista, cuya licencia vale hoy la mitad que hace una década; quien sufre es el ciudadano común, que ve la ciudad colonizada por flotas impersonales al servicio de plataformas invisibles.
La proporcionalidad anulada: el corazón del fracaso
Lo más grave de todo es el colapso del principio de proporcionalidad, piedra angular del Derecho Administrativo. El juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto debía aplicarse tanto para limitar como para liberalizar. Si quieres restringir, debes justificarlo con estudios. Pero si quieres abrir la puerta, también deberías justificar que esa apertura no compromete el interés general. Sin embargo, Madrid ha jugado con cartas marcadas: limitar exige motivación; liberalizar no exige nada. El resultado es un sistema asimétrico donde toda restricción se disuelve y toda apertura se consolida. La proporcionalidad, que debía ser garantía, ha quedado convertida en retórica vacía.
La ciudad como botín político
No es casual que todo esto ocurra en Madrid. La capital se ha convertido en un escaparate de la política-espectáculo, donde cada decisión se mide en su capacidad de confrontación. Mientras Barcelona defendía el 1/30, Madrid optó por dinamitarlo. No era sólo un debate técnico: era un pulso ideológico. Liberalizar se presentó como símbolo de modernidad, de apertura al mundo, de atracción de inversiones. Pero detrás había intereses menos luminosos: la connivencia con plataformas multinacionales que financian lobbies poderosos, el beneficio inmediato de recaudar tasas de nuevas licencias, y la voluntad política de contradecir a la capital catalana, esa otra ciudad que resiste. Madrid eligió el papel de ciudad sitiada, pero sitiada no por enemigos externos, sino por la lógica de su propio poder.
Una lacra regulatoria, laboral y urbana
Urbanísticamente, la proliferación de VTC multiplica la congestión y satura las arterias más delicadas de la ciudad. Medioambientalmente, contradice los compromisos de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y de la Directiva 2008/50/CE sobre calidad del aire. Laboralmente, perpetúa la precariedad: conductores mal pagados, explotados por intermediarios, sustituidos sin pausa. Competitivamente, erosiona al taxi, que soporta tarifas reguladas, licencias costosas y exigencias formativas mucho más estrictas. Y jurídicamente, exhibe el fracaso de un Derecho Administrativo que se vacía de contenido.
Lo que Madrid vive no es sólo un cambio en la movilidad: es la abdicación del Estado en su función de garante del interés general. La ciudad no gana libertad: gana saturación. El aire no gana limpieza: gana emisiones. El ciudadano no gana opciones: pierde soberanía sobre su espacio público.
Madrid, espejo roto
La imagen del ciudadano en un semáforo rodeado de VTC es la metáfora perfecta: la libertad individual cercada por una marea de intereses privados. No son los coches lo que vemos, sino la abdicación de una Administración que ha renunciado a regular. El legislador, que debía ser demiurgo, se ha convertido en comparsa. El juez, que debía ser guardián, ha preferido abrir compuertas. Y el ciudadano, que debía ser el centro, ha quedado reducido a espectador. El taxi, ese viejo guardián de la ciudad, resiste como puede, pero su resistencia es ya casi una reliquia.
Madrid es hoy la ciudad sitiada. No por ejércitos extranjeros, sino por un enjambre de sombras con matrícula y seguro en regla, pero sin alma ni arraigo. Y lo que está en juego no es sólo el futuro del taxi, sino el derecho mismo de los ciudadanos a vivir en una ciudad ordenada, respirable, justa. Cuando el Derecho Administrativo abdica, el vacío no lo ocupa la libertad: lo ocupan las sombras. Y Madrid, con sus semáforos rodeados de VTC, es ya el espejo roto de una Administración que ha olvidado que las calles pertenecen a todos, no a las flotas que saben litigar mejor.