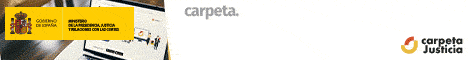La red ferroviaria se rompe donde más se necesita y menos se invierte, ¿Qué implicaciones jurídicas tienen las constantes incidencias y el abandono de la red convencional?
Sumario
- El marco constitucional: la competencia estatal sobre los ferrocarriles
- Adif y Renfe: responsabilidad operativa y deber de mantenimiento
- Artículo 138 CE: cohesión y equilibrio territorial
- Responsabilidad patrimonial de la Administración
- Control del gasto público e inversión ferroviaria desde el punto de vista del Derecho financiero
- Derecho de los consumidores y usuarios de servicios públicos esenciales
- Liberalización ferroviaria y retos regulatorios
Durante las últimas tres décadas, estar a la vanguardia en infraestructuras ferroviarias se convirtió en uno de los emblemas de la inversión pública en España. Con 4.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, nuestro país lidera el ranking europeo en esta materia. Pero el brillo del AVE contrasta con la sombra creciente de un sistema convencional deteriorado, donde las obligaciones del Estado como garante del transporte público entran en tensión con la realidad operativa.
No se trata solo de un desajuste presupuestario: hablamos de Derecho. Y específicamente, del Derecho Administrativo que regula los servicios públicos esenciales, las competencias del Estado y los límites a su actuación (y omisión) en la gestión de la red ferroviaria. ¿Puede el Estado desatender tramos enteros de su infraestructura ferroviaria? ¿Qué consecuencias jurídicas tiene la degradación de un servicio que sigue siendo vital para millones de personas?
El marco constitucional: la competencia estatal sobre los ferrocarriles
La Constitución Española, en su artículo 149.1.21.ª, atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma. Esto convierte a la red ferroviaria en un ámbito de responsabilidad directa del Estado, especialmente cuando se trata de líneas convencionales de Cercanías, Media Distancia o servicios interregionales. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha reforzado este criterio, recordando que el transporte ferroviario interterritorial es una competencia estructural que debe ejercerse conforme a los principios de igualdad, eficacia y cohesión territorial (por ejemplo, STC 118/1996).
La Ley 38/2015, del Sector Ferroviario regula el régimen jurídico de la red ferroviaria de interés general y de sus operadores. En ella se consagra el carácter de servicio público esencial del transporte ferroviario, cuya prestación debe ser continua, segura, eficaz y accesible.

Por su parte, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) establece que los servicios de transporte ferroviario de viajeros pueden tener la consideración de obligaciones de servicio público cuando no sean rentables económicamente pero resulten necesarios para garantizar la movilidad de los ciudadanos. Esto implica que el Estado no puede limitarse a prestar el servicio donde sea rentable, sino que debe mantener un nivel mínimo de accesibilidad universal. Los criterios de eficiencia económica no pueden suplantar las obligaciones sociales del servicio público.
Adif y Renfe: responsabilidad operativa y deber de mantenimiento
La Administración General del Estado, a través de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y Renfe Operadora, es la responsable directa de la gestión y mantenimiento de la red convencional. Ambas entidades, aunque de naturaleza empresarial, son consideradas poderes adjudicadores a efectos de la legislación de contratos públicos y están sujetas a los principios de transparencia, eficacia y buen gobierno. El abandono de líneas, la supresión de frecuencias o el uso de material diésel obsoleto no pueden justificarse únicamente en la falta de presupuesto. El principio de continuidad del servicio público, desarrollado por la jurisprudencia administrativa, impone un deber positivo de garantía, especialmente en zonas rurales o en tramos que carecen de alternativas razonables. Así pues, en los servicios esenciales, el titular de la competencia no puede renunciar al servicio ni degradarlo por motivos presupuestarios sin habilitación legal expresa.
Aunque la asignación de fondos públicos entra dentro del ámbito de la discrecionalidad política, esta encuentra límites jurídicos cuando se trata de garantizar derechos fundamentales o servicios esenciales. La doctrina administrativa y la jurisprudencia contencioso-administrativa han establecido que la planificación de servicios públicos no es un ámbito completamente libre, sino sometido al principio de interdicción de la arbitrariedad del artículo 9.3 CE. Esto significa que si la planificación ferroviaria excluye sistemáticamente a ciertas zonas geográficas, o si concentra recursos en líneas de alta velocidad con baja demanda mientras se abandonan servicios convencionales utilizados por millones de usuarios, puede incurrirse en una desviación de poder y, por tanto, en una ilegalidad revisable por los tribunales.
En este sentido, los planes inversores del Estado deben atender al interés general, entendido como inclusivo y no selectivo, especialmente cuando se trata de infraestructuras básicas. Aunque el Estado conserva la competencia sobre la red de interés general, muchas comunidades autónomas tienen transferidas las competencias sobre los servicios ferroviarios interiores o sobre los medios de transporte intermodales (como autobuses que sustituyen líneas ferroviarias cerradas). La Ley 40/2015 impone la obligación de cooperación y coordinación interadministrativa, lo que exige que el Estado consulte y colabore con las comunidades en la planificación del transporte. La falta de esta cooperación puede ser causa de impugnación de planes o proyectos ferroviarios que afecten negativamente a competencias autonómicas.
El reparto de responsabilidades no puede servir de excusa para el abandono: ni el Estado puede desentenderse de sus obligaciones, ni las comunidades pueden inhibirse cuando el deterioro del servicio afecta a sus ciudadanos.
Artículo 138 CE: cohesión y equilibrio territorial
El acceso al transporte no está reconocido como derecho fundamental, pero sí ha sido considerado por el Tribunal Constitucional y por la doctrina como un derecho instrumental que condiciona el ejercicio de otros: acceso al empleo, a la educación, a la sanidad o a la participación política. Desde esta perspectiva, una red ferroviaria desequilibrada afecta a la igualdad real de oportunidades. La falta de alternativas ferroviarias obliga al uso del vehículo privado, encarece la movilidad, dificulta la fijación de población en zonas rurales y acentúa la brecha territorial.
Mientras algunos territorios se deslizan a 300 km/h por corredores de alta velocidad, otros siguen esperando trenes que no llegan, que circulan a una media de 70 km/h, con horarios que no se cumplen y apeaderos decrépitos. Esta fractura no es solo una consecuencia presupuestaria: es un posible incumplimiento del principio constitucional de cohesión territorial y de equidad en el acceso a los servicios públicos esenciales.
El artículo 138.1 de la Constitución establece que «el Estado garantizará la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español». Este mandato se traduce en la obligación de que las políticas públicas, incluidas las de infraestructuras, no generen desequilibrios estructurales entre regiones. La concentración inversora en alta velocidad, que ha beneficiado principalmente a grandes ejes urbanos, puede ser compatible con la Carta Magna solo si se garantiza simultáneamente la movilidad en los territorios periféricos y rurales. El artículo 14 CE consagra la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, territorio u otra condición. La jurisprudencia constitucional ha ampliado este principio a la acción de los poderes públicos, especialmente cuando se trata de la asignación de recursos.
Aunque la inversión pública tiene componentes discrecionales, estos están limitados por la prohibición de la arbitrariedad (art. 9.3 CE) y por la obligación de atender al interés general. Si el diseño de la red ferroviaria deja sistemáticamente al margen a ciertas comunidades autónomas, provincias o comarcas, puede considerarse una discriminación indirecta prohibida constitucionalmente. La igualdad territorial exige no solo un trato formal igual, sino una acción correctora de los desequilibrios existentes. Y el transporte público es uno de los instrumentos clave para ello. Evidentemente no se trata de que el AVE llegue a todos los rincones de nuestro país, pero sí de garantizar que la red convencional sea operativa con unos estándares de calidad que aseguren la movilidad de todos los ciudadanos. En sentencias como la STC 13/1992 o la STC 31/2010, el Tribunal Constitucional ha reconocido que el principio de igualdad territorial no impide diferencias razonables, pero sí prohíbe desigualdades estructurales que perpetúan la exclusión de ciertos territorios del acceso a los servicios públicos.
Esta doctrina es aplicable a la planificación ferroviaria, especialmente cuando los informes oficiales —como los de la AIReF o el Tribunal de Cuentas— evidencian que una parte sustancial del gasto en infraestructuras se dirige a corredores con baja rentabilidad socioeconómica, mientras que las cercanías y medias distancias siguen infrafinanciadas pese a mover al 90% de los usuarios.
Responsabilidad patrimonial de la Administración
Los retrasos sistemáticos, la supresión de líneas de media distancia, la falta de mantenimiento y la obsolescencia del material ferroviario en grandes zonas de España no solo alimentan titulares, sino que también pueden generar reclamaciones. Porque cuando un servicio público esencial como el transporte ferroviario se degrada, el ciudadano afectado puede activar una vía jurídica concreta: la responsabilidad patrimonial de la Administración. Esta figura está regulada en los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. En particular, el artículo 32.1 establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor.
En el caso ferroviario, este precepto permite exigir responsabilidad al Estado, a Renfe o a Adif si se acredita:
- Un daño efectivo, evaluable e individualizado.
- Que el daño sea consecuencia del funcionamiento (normal o anormal) del servicio.
- Que no exista deber jurídico de soportarlo.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha exigido que el daño sea antijurídico, es decir, que el afectado no tenga la obligación legal de soportarlo. En el ámbito ferroviario, esto podría aplicarse a situaciones como:
- Suspensión de servicios sin causa justificada ni información previa.
- Averías reiteradas por falta de mantenimiento que generen perjuicios económicos.
- Reducción de horarios o cierre de líneas que impidan el acceso a servicios esenciales (educación, sanidad, empleo).
Por su parte, el Consejo de Estado ha recordado en diversos dictámenes que la planificación del servicio no excluye la obligación de responder por sus fallos si estos se deben a decisiones omisivas o negligentes de la Administración.
Aunque no hay una doctrina consolidada sobre la responsabilidad patrimonial por incidencias ferroviarias, podrían prosperar reclamaciones en supuestos como:
- Estudiantes que pierden clases o exámenes por cancelaciones repetidas de trenes.
- Trabajadores que pierden ingresos por retrasos estructurales.
- Usuarios que sufren daños morales por aislamiento o interrupción de la conexión ferroviaria habitual.
La reclamación se presenta ante la Administración titular del servicio, en este caso el Ministerio de Transportes, Adif o Renfe, según el hecho causante. El plazo general es de un año desde que se produce el hecho o se manifiestan sus efectos lesivos. Debe incluir una descripción detallada del daño, la relación de causalidad con el funcionamiento del servicio y, en su caso, documentos probatorios (billetes, justificantes, informes técnicos, pérdidas acreditadas, etc.). Si la Administración no resuelve en el plazo de seis meses, se entiende desestimada por silencio administrativo, lo que habilita la vía contencioso-administrativa.
Control del gasto público e inversión ferroviaria desde el punto de vista del Derecho financiero
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido de la baja rentabilidad socioeconómica de muchos corredores AVE. Y el Tribunal de Cuentas ha señalado sobrecostes, desviaciones presupuestarias y falta de evaluación previa en numerosos proyectos ferroviarios. Detrás de la narrativa del progreso sobre rieles, se esconde un debate jurídico complejo: ¿es legalmente admisible una política inversora que privilegia obras de escaso impacto social frente a necesidades urgentes del ferrocarril convencional? ¿Qué límites impone el Derecho financiero al diseño y ejecución del gasto público en infraestructuras?
El artículo 31.2 de la Constitución establece que el gasto público debe realizarse «de acuerdo con los principios de eficiencia y economía». Este mandato se desarrolla en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El principio de eficiencia exige que toda inversión pública genere el máximo valor posible con el menor coste. El de economía impone la obligación de no gastar más de lo necesario para alcanzar los objetivos. Ambos se refieren no solo a criterios técnicos, sino también jurídicos: su vulneración puede implicar desviación de poder o incluso responsabilidad contable.
La inversión en infraestructuras ferroviarias se canaliza a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de planes como el PITVI. Legalmente, estos proyectos deben ir acompañados de memorias económico-financieras y estudios de viabilidad que justifiquen su necesidad, rentabilidad y contribución al interés general. La jurisprudencia contencioso-administrativa ha reconocido que la falta de evaluación previa puede constituir causa de anulación de proyectos inversores, especialmente si se demuestra que se ha producido un uso ineficiente o arbitrario de fondos públicos.

El Tribunal de Cuentas ha denunciado reiteradamente sobrecostes superiores al 30% en obras ferroviarias, licitaciones sin proyecto definitivo, modificados injustificados y falta de seguimiento presupuestario. Estas irregularidades no solo son técnicas: pueden derivar en responsabilidad contable. En este sentido, el artículo 38.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas permite exigir responsabilidad a quienes causen daños a los fondos públicos por gestión irregular, negligente o dolosa. En el caso ferroviario, esta responsabilidad podría extenderse a altos cargos, directivos de entes públicos (como Adif) o responsables de proyectos. No olvidemos que las entidades del sector público deben aplicar los principios de contabilidad pública, transparencia y control financiero permanente, lo que exige documentar y justificar cada decisión inversora.
Dicho todo lo anterior, la rentabilidad de una inversión pública no debe medirse solo en términos financieros, sino también sociales. Un tren AVE con baja ocupación pero alto coste de mantenimiento puede considerarse ineficiente si no responde a una necesidad colectiva. Y su financiación puede ser contraria al principio de interés general si se realiza en perjuicio de servicios básicos como cercanías o media distancia. Desde el punto de vista jurídico, esto podría constituir una desviación de poder, es decir, el uso de una potestad administrativa para fines distintos de los previstos por el ordenamiento. Aunque sea una vía compleja y poco explorada, como mecanismo de control y fiscalización, cualquier interesado podría impugnar un acuerdo inversor si acredita interés legítimo y vicio en la motivación, evaluación o ejecución presupuestaria.
Derecho de los consumidores y usuarios de servicios públicos esenciales
La red ferroviaria convencional transporta al 90 % de los usuarios, pero es en este segmento donde se concentran las quejas: trenes suprimidos, retrasos sistemáticos, material obsoleto, estaciones abandonadas. Más allá del malestar, surge una pregunta fundamental: ¿qué derechos tienen estos usuarios y qué obligaciones tienen Renfe, Adif y el Estado como prestadores del servicio?
Según la Ley 38/2015, del Sector Ferroviario, los servicios ferroviarios de interés general tienen la consideración de servicio público esencial. Esto implica que su prestación debe regirse por los principios de continuidad, calidad, regularidad, accesibilidad y no discriminación. Cualquier incumplimiento sistemático de estos principios puede dar lugar a responsabilidad administrativa o contractual. Además, el usuario tiene derechos reconocidos tanto como consumidor como en su condición de beneficiario de un servicio financiado en parte con fondos públicos. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) establece una serie de derechos básicos aplicables al transporte ferroviario, entre los que destacan:
- Derecho a la información veraz y completa, especialmente sobre horarios, precios, cancelaciones y alternativas.
- Derecho a la seguridad en la prestación del servicio.
- Derecho a la calidad del servicio, que incluye puntualidad, confort y limpieza.
- Derecho a ser indemnizado o reembolsado en caso de incumplimiento.
- Derecho a reclamar ante Renfe, Adif o las autoridades de consumo.
Por su parte, Renfe, como prestador del servicio, está obligado a:
- Mantener una información actualizada, accesible y clara para los usuarios.
- Garantizar condiciones razonables de puntualidad, regularidad y accesibilidad.
- Compensar económicamente a los usuarios afectados por retrasos, cancelaciones o deficiencias graves.
En muchos casos, estas obligaciones se recogen también en contratos-programa con el Estado, por lo que su incumplimiento podría tener también consecuencias administrativas y presupuestarias. Además, el incumplimiento reiterado de las condiciones de un servicio público esencial puede constituir causa de resolución contractual o de intervención por parte de la Administración. El usuario tiene a su disposición varios mecanismos para hacer valer sus derechos:
- Reclamación ante Renfe: obligatorio para poder escalar la queja.
- Reclamación ante las Juntas Arbitrales de Transporte: rápidas, gratuitas y con laudos ejecutivos.
- Oficinas municipales o autonómicas de consumo: canal de mediación y posible sanción.
- Recurso contencioso-administrativo en casos de daño continuado o estructural.
En caso de daño económico o moral, también cabe la reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, tal y como analizamos anteriormente. Y cuando los fallos afectan de forma recurrente a miles de usuarios (por ejemplo, en Cercanías o Media Distancia), cabe plantear también:
- Acciones colectivas por parte de asociaciones de consumidores.
- Actuación del Defensor del Pueblo.
- Sanción a la Administración titular del servicio, si ha omitido su función de supervisión.
Estas formas de tutela colectiva son especialmente importantes en contextos donde la voz del usuario individual se diluye y la ineficiencia se normaliza.
Liberalización ferroviaria y retos regulatorios
La liberalización del transporte ferroviario de viajeros en España se consumó formalmente en diciembre de 2020, con la entrada de nuevos operadores como Ouigo e Iryo, que compiten con Renfe en las principales rutas de alta velocidad. Aunque celebrada como una victoria para la competencia, esta apertura plantea importantes retos jurídicos: interoperabilidad, regulación tarifaria, garantías para el usuario y equilibrio territorial.
La liberalización ferroviaria responde a la normativa europea recogida en los llamados «paquetes ferroviarios», especialmente el Cuarto Paquete Ferroviario aprobado en 2016, que obliga a todos los Estados miembros a abrir a la competencia el transporte nacional de viajeros. En España, esta apertura se ha implementado a través de la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario y sus desarrollos reglamentarios. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es el encargado de gestionar las capacidades de la red y asignar surcos de circulación a los distintos operadores.
Uno de los riesgos de la liberalización es la concentración de operadores en rutas rentables, dejando sin cubrir trayectos menos lucrativos. Para evitarlo, el Estado puede —y debería— imponer obligaciones de servicio público (OSP), obligando a operar ciertas rutas a cambio de compensaciones económicas. La selección de estas OSP debe hacerse con base en criterios objetivos y publicarse en el Diario Oficial de la UE. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede revisar su adecuación y legalidad, y los operadores pueden impugnarlas si consideran que distorsionan el mercado.
Sin embargo, en la práctica, esta vía ha sido escasamente aplicada. Las rutas menos rentables siguen quedando bajo la responsabilidad exclusiva de Renfe, mientras los nuevos operadores concentran su actividad en los ejes de alta velocidad más lucrativos. A todas luces, esta situación amenaza con reproducir desigualdades territoriales también en los trenes de Alta Velocidad, y para que esto no ocurra, se necesitará algo más que operadores privados: regulación firme, garantías técnicas y mecanismos jurídicos que aseguren que la competencia no se convierta en exclusión.