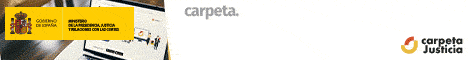Un año después de que la DANA arrasara los municipios de L’Horta Sud, lo que más desespera a sus vecinos ya no es el agua: es la parálisis. No la del barro, sino la del papel. Catarroja sigue sin instituto. Paiporta, sin auditorio. Alfafar, sin biblioteca. Y mientras los alcaldes calculan que necesitarán “cuatro o cinco años más” para recuperar lo perdido, la pregunta empieza a ser otra: ¿y si la lentitud no fuera un problema de gestión, sino una vulneración de derechos con consecuencias jurídicas?
Porque a día de hoy, en estos municipios no se trata de si hay fondos (los hay), ni de si hay voluntad política (se presume). Se trata de que los ciudadanos tienen derechos perfectamente exigibles que no están siendo garantizados. Y eso —desde el punto de vista jurídico— abre una puerta a la reclamación.
¿Qué derechos están siendo vulnerados?
1. Derecho de acceso a servicios públicos esenciales.
Escuelas, centros culturales, instalaciones deportivas o bibliotecas no son un lujo. Son servicios públicos previstos, financiados y que formaban parte del día a día de estos barrios. Su ausencia durante un año —cuando ya hay fondos disponibles y solo falla la ejecución— no es una simple demora administrativa. Es una infracción del artículo 103 CE, del derecho a la buena administración (Carta DFUE, art. 41), y del principio de eficacia y continuidad del servicio público.
2. Derecho a la igualdad territorial.
Valencia ciudad ya ha reabierto la mayoría de sus infraestructuras. En Torrent, el ritmo es otro. ¿Por qué Catarroja o Massanassa siguen atascadas? Porque su plantilla municipal tiene cuatro técnicos, no cuarenta. Pero el principio de igualdad (art. 14 CE) no permite que el acceso a derechos básicos dependa del tamaño del ayuntamiento. Esa diferencia de trato puede ser objeto de recurso por discriminación indirecta, especialmente si afecta a colectivos vulnerables (niños, mayores, población migrante).
3. Derecho a la educación y la cultura.
Un instituto demolido y sin fecha de reconstrucción. Una escuela de adultos cerrada sine die. Una biblioteca inutilizada. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esto se considere una lesión del derecho a la educación (art. 27 CE) y a la cultura (art. 44 CE)? El Tribunal Constitucional ya ha dicho que la Administración no puede “imposibilitar el acceso real a derechos fundamentales por desidia o inacción estructural” (STC 50/1998).
¿Qué puede hacer un vecino —o todo un pueblo— cuando la Administración no cumple?
La Ley no exige paciencia infinita. Exige acción administrativa conforme al Derecho. Y cuando esa acción no llega, el sistema jurídico español ofrece herramientas para activar la respuesta por la vía contencioso-administrativa, colectiva y directa. No se trata solo de pedir indemnizaciones, sino de forzar a la Administración a actuar, de exigir derechos prestacionales, y de defenderse frente al abandono institucional.
1. Recurso por inactividad administrativa (art. 29 LJCA)
Sí, existe. Se llama “recurso por inactividad de la Administración”, y está previsto en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). Es procedente cuando una Administración está obligada a actuar y no lo hace. Y no hace falta que haya un acto formal: basta con que haya una obligación jurídica clara de prestación y un incumplimiento prolongado.
En el caso de la DANA: si el Ayuntamiento de Catarroja, por ejemplo, ya tiene los fondos transferidos para reconstruir su instituto, y sigue sin ejecutar las obras o sin licitar el contrato en plazo razonable, los padres de los alumnos afectados o una AMPA pueden interponer este recurso directamente. Incluso sin agotar otras vías. El Memento Procesal Contencioso lo detalla: “procederá recurso por inactividad cuando el derecho a una prestación está reconocido normativamente y no se ejecuta por causas no justificadas”.
Por ejemplo, una asociación cultural de Sedaví puede recurrir por inactividad la no reapertura del auditorio municipal si está presupuestado y en el plan de obras aprobado.
2. Acción colectiva: asociaciones vecinales, AMPAs, cooperativas, clubes
La legitimación activa colectiva está reconocida por el artículo 19.1.b LJCA y ha sido reforzada por la jurisprudencia. Toda asociación sin ánimo de lucro que tenga por objeto la defensa de los intereses afectados puede interponer recursos contra la inactividad o deficiente prestación de servicios públicos. Esto incluye:
- Asociaciones vecinales de barrio.
- AMPAs de institutos sin reconstruir.
- Clubes deportivos que han perdido el uso de sus instalaciones.
- Plataformas ciudadanas.
En este sentido, la doctrina administrativa subraya que la defensa del interés legítimo colectivo es especialmente relevante en situaciones de omisión estructural de servicios básicos, y permite incluso solicitar medidas cautelares.
3. Medidas cautelares urgentes (arts. 129-136 LJCA)
Uno de los grandes olvidados. En estos casos, donde la lentitud de la reconstrucción genera un perjuicio continuado, los recurrentes pueden solicitar al juzgado que imponga medidas cautelares que obliguen a la Administración a actuar ya.
Por ejemplo, exigir que se contraten técnicos externos de forma inmediata para tramitar los proyectos; o que se prioricen determinadas obras por su urgencia educativa, sanitaria o social. Cuando la inacción administrativa compromete derechos esenciales y existe riesgo de daños irreparables, el juez puede ordenar medidas cautelares de ejecución directa, especialmente si hay fondos públicos ya asignados.
4. Solicitud formal de reapertura del servicio público
Aunque parezca elemental, la vía administrativa previa es fundamental. Cualquier ciudadano, colectivo o asociación puede presentar una solicitud formal ante su Ayuntamiento para requerir la reapertura de un servicio público (biblioteca, polideportivo, centro cultural) cuya recuperación esté prevista en el plan de obras post-DANA. Si en el plazo de tres meses no hay respuesta, se genera silencio administrativo negativo, y con ello se abre la vía contenciosa directa (art. 24.1 LPAC y art. 25 LJCA). Muchos vecinos creen que no pueden hacer nada. Pero la inacción tras una solicitud formal da pie a recurso ante los tribunales.
5. Queja ante el Defensor del Pueblo y Sindicatura de Greuges
Tanto a nivel estatal como autonómico, los ciudadanos pueden recurrir a estas instituciones para denunciar la falta de respuesta o ejecución por parte de las Administraciones públicas, y solicitar un pronunciamiento formal que, aunque no vinculante, tiene efectos políticos y jurídicos importantes, especialmente en contextos de paralización generalizada como el actual.
Desigualdad territorial y acceso desigual a derechos públicos
La catástrofe meteorológica de octubre de 2024 golpeó de forma generalizada al área metropolitana de València. Pero la recuperación no lo ha sido. Mientras en Torrent, València ciudad o Paterna muchas infraestructuras están rehabilitadas, los municipios medianos y pequeños como Paiporta, Sedaví, Massanassa o Catarroja siguen atascados.
No por falta de fondos —todos los municipios afectados recibieron transferencias directas y aprobadas por real decreto—, sino por la falta de músculo técnico, jurídico y administrativo para tramitar, justificar, licitar y ejecutar. Esta desigualdad fáctica, cuando afecta al acceso a servicios básicos, puede ser una discriminación jurídica directa e impugnable ante los tribunales.
Artículo 14 CE: igualdad ante la ley, también en la acción administrativa
El artículo 14 de la Constitución Española proclama que “los españoles son iguales ante la ley”. Esta cláusula no se refiere solo a normas escritas: también obliga a la Administración a no discriminar en la ejecución de sus actuaciones, especialmente cuando gestiona derechos que afectan al bienestar, la educación, la cultura o la salud. El Tribunal Constitucional ha reiterado que el principio de igualdad se proyecta no solo sobre el legislador, sino sobre la actuación administrativa que produzca diferencias injustificadas en el acceso a bienes y servicios públicos (STC 49/1982, STC 39/2002).
Por ejemplo, si la Generalitat o el Ministerio de Política Territorial está permitiendo —por omisión, por falta de apoyo técnico, o por criterios operativos no transparentes— que unos municipios reconstruyan sus infraestructuras esenciales en seis meses y otros las tengan cerradas dos años, está generando una diferencia de trato sin causa objetiva ni razonable. Esto es discriminación indirecta.
Fundamento doctrinal
El Procedimiento Contencioso-Administrativo establece que el principio de igualdad se infringe cuando “la Administración otorga un trato diferente a situaciones que son sustancialmente iguales, sin justificación objetiva, razonable y proporcional”. Y añade que, en contextos de reconstrucción o emergencia, la proporcionalidad en la asignación de medios técnicos y plazos de ejecución debe valorarse a la luz del impacto social y territorial de las medidas.
En el plano europeo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 20 y 21) refuerza la prohibición de discriminación, especialmente en el acceso a servicios públicos esenciales. El TEDH también ha declarado en varias sentencias (como Zarb Adami v. Malta) que la discriminación indirecta puede producirse incluso sin intención explícita, cuando una medida aparentemente neutra perjudica sistemáticamente a un colectivo o zona.
¿Qué pueden hacer los municipios “discriminados”?
Aquí entramos en terreno fértil para la acción política y jurídica coordinada:
- Recurso contencioso por vulneración del principio de igualdad, interpuesto por el Ayuntamiento o por una agrupación de afectados.
- Reclamaciones ante el Ministerio de Política Territorial, exigiendo apoyo técnico igualitario (por ejemplo, asignación directa de Tragsa o Vaersa).
- Recurso ante el TC por omisión de garantías de igualdad territorial, si se articula como conflicto competencial o de defensa del interés general desde un órgano legislativo (más complejo, pero viable).
- Alegaciones por vía indirecta dentro de expedientes de contratación, solicitando la reordenación de prioridades o la acumulación de proyectos para evitar licitaciones desiertas (como propone Fecoval).
Por ejemplo, si el Ayuntamiento de Massanassa ha recibido financiación para reconstruir el centro cultural, pero no puede tramitar el expediente por falta de personal, y el Estado no le facilita soporte mientras sí lo hace en Torrent, hay una diferencia de trato injustificada que afecta a los derechos culturales, educativos y de participación ciudadana de sus vecinos.
Esto puede —y debe— impugnarse.
Cómo la burocracia bloquea la reconstrucción en lugar de habilitarla
Si algo ha demostrado el caso de la DANA en la Comunitat Valenciana es que el marco jurídico ordinario no está diseñado para funcionar en contextos de catástrofe a gran escala. Peor aún: su literal cumplimiento puede convertirse en una barrera objetiva para reconstruir con rapidez, incluso cuando la financiación ya existe y la prioridad es evidente. Los ayuntamientos no solo tienen que pelear contra el barro. Tienen que navegar un laberinto normativo hecho para otro tiempo, y lo hacen sin técnicos, sin arquitectos, sin interventores, y con miedo a incurrir en responsabilidad por cualquier decisión que se salga del guion.
La contratación por emergencia: útil, pero fugaz
La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, regula la figura del contrato de emergencia en su artículo 120. Esta modalidad permite que, en caso de catástrofe, la Administración actúe sin licitar, sin plazos y sin formalismos, siempre que:
- Haya un peligro grave para las personas o bienes.
- Sea necesario actuar de inmediato.
- Se justifique documentalmente la urgencia y los hechos.
Esto permitió actuar en los primeros tres meses: limpiar, apuntalar, restablecer comunicaciones básicas. Pero el problema llegó cuando se cerró esa ventana legal. A partir de ese momento, todas las obras pasaron al procedimiento ordinario o simplificado… y ahí el sistema se detuvo.
Por ejemplo, un polideportivo derrumbado no se considera infraestructura esencial según algunos interventores locales, y por tanto no puede reconstruirse por emergencia, aunque sea el único recurso deportivo público del municipio.
Contratos sin adjudicatario: los precios de 2023 no valen en 2025
Otro bloqueo: la imposibilidad legal de actualizar precios en contratos de obra menores. El artículo 103.2 de la LCSP impide revisar precios en contratos de duración inferior a un año, lo cual desincentiva a las empresas en un contexto de inflación, escasez de materiales y sobrecarga del sector. Solo se admite revisión de precios si está prevista en el contrato y si se trata de contratos de larga duración. Según Fecoval, ya hay más de 160 contratos de reconstrucción que han quedado desiertos, por un valor conjunto superior a los 78 millones. Nadie quiere trabajar a pérdidas. La ley no lo prevé. Y el sistema se bloquea.
Falta de consorcios técnicos o unidades de apoyo legalmente habilitadas
La mayoría de ayuntamientos afectados tienen menos de 20.000 habitantes. Eso implica plantillas mínimas, estructuras débiles y alta dependencia del personal eventual. Frente a un aluvión de expedientes, memorias valoradas, pliegos técnicos, licitaciones y justificaciones, simplemente no pueden asumir la carga. El Gobierno ha activado Tragsa y la Generalitat ha puesto a Vaersa a disposición de los municipios. Pero aquí vuelve a fallar el marco normativo: no hay estructura legal establecida para crear consorcios técnicos comarcales, y la cesión de funcionarios entre Administraciones tiene límites legales estrictos (art. 20 del EBEP y doctrina).
Aunque se quiera ayudar, el sistema no permite hacerlo con la rapidez que se exige. Hay que recurrir a soluciones contractuales lentas, como subcontratar ingenierías privadas o habilitar acuerdos marco que tardan meses en estar operativos.
La penalización por no justificar a tiempo: una espada de Damocles
El real decreto que transfirió 1.750 millones a los ayuntamientos impone un plazo: febrero de 2026. Para entonces, todas las memorias valoradas deben estar aprobadas y ejecutadas, o los municipios deberán devolver el dinero con intereses del 4,3%.
Este escenario es dramático: se castiga al ayuntamiento pequeño por no haber podido tramitar a tiempo, aunque el retraso sea consecuencia directa del diseño normativo. El Memento de Procedimiento Tributario recuerda que la devolución de subvenciones por incumplimiento formal no exige dolo ni mala fe: basta con no cumplir los plazos.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Paiporta gestiona un volumen de obras que multiplica por diez su presupuesto anual. Si no termina de justificarlo en 2026, puede verse obligado a reintegrar millones de euros que no ha podido ejecutar por falta de medios.
La tormenta burocrática y normativa que paraliza la reconstrucción
Si algo está dejando en evidencia la reconstrucción fallida de la DANA en L’Horta Sud es que no basta con movilizar millones para garantizar derechos. El Derecho, si no se aplica con inteligencia institucional y sentido de urgencia social, puede convertirse en el mayor obstáculo para aquello que se supone que protege.
Pero no estamos ante una tragedia sin salida. Las soluciones existen. Están en el propio ordenamiento jurídico, aunque exijan voluntad política, reinterpretación funcional de las normas y un enfoque garantista que deje atrás el miedo a la firma.
La primera medida que permitiría desbloquear muchos expedientes no pasa por cambiar leyes, sino por interpretarlas en favor de los derechos, no del inmovilismo. Hay espacio legal, hoy, para calificar infraestructuras como bibliotecas, centros de día o escuelas de adultos como “servicios esenciales”. El concepto no está cerrado. La Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat ya ha emitido dictámenes en esa línea. Bastaría con que los interventores locales dejaran de mirar solo el BOE y empezaran a mirar también la Constitución.
La segunda clave está en la contratación. Si la ley impide revisar precios en contratos de menos de un año, el legislador tiene un problema. Pero mientras tanto, los ayuntamientos pueden hacer algo que pocos hacen: agrupar contratos por zonas, por lotes o por finalidad, tal como sugiere la propia Fecoval, para superar el umbral legal y permitir la revisión de precios. Se puede hacer con el marco normativo actual. Solo hace falta saber cómo y atreverse a hacerlo.
También urge una reforma reglamentaria o decreto específico que permita activar unidades comarcales de gestión técnica, con habilitación directa para tramitar expedientes de los pequeños municipios. Lo que no tiene sentido es que Tragsa y Vaersa estén a disposición, pero haya que articular su intervención mediante procedimientos que tardan más en ejecutarse que en hacer las obras. El sistema debería permitir una delegación exprés de facultades técnicas entre Administraciones en contextos de emergencia. No existe hoy. Debería existir mañana.
Y sí, habrá que hablar también de lo impensable: suspender el plazo de devolución automática de fondos hasta que el Estado garantice medios suficientes para que todos los ayuntamientos puedan cumplir los trámites. No se puede exigir la misma carrera de obstáculos a quien tiene una plantilla de 400 funcionarios y a quien tiene un secretario-interventor que también hace de conserje.
Pero mientras eso no ocurra, queda la acción jurídica. Quedan los recursos por inactividad. Las medidas cautelares. La presión colectiva organizada. Las asociaciones vecinales, AMPAs, cooperativas y clubes deportivos pueden —y deben— activar la vía contenciosa cuando el acceso a servicios públicos básicos se convierte en una promesa vacía. No para castigar, sino para recordar al Estado que el Derecho no es solo su escudo, también debe ser su látigo cuando incumple.
Porque la reconstrucción de L’Horta no es solo una obra pública pendiente. Es un test de resistencia del Estado de Derecho ante su propia parálisis. Y si no se mueve por voluntad, que lo haga por obligación.