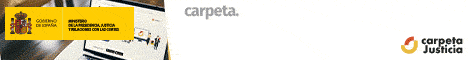Madrid siempre ha sido una ciudad que se construye contra sí misma. Sus barrios han crecido como cicatrices: primero la herida del éxodo rural, luego las costras del desarrollismo y brutalismo franquista, más tarde las grietas del boom inmobiliario. Hubo un tiempo en que las colonias obreras nacían en los márgenes: en Usera, en Vallecas, en Orcasitas, en Carabanchel. El urbanismo seguía entonces una lógica sencilla y dura: el suelo barato, en los márgenes, se destinaba a vivienda obrera; el suelo céntrico, más valioso, quedaba reservado a usos representativos o residenciales de mayor renta.
En los años veinte y treinta, las colonias de viviendas baratas se multiplicaron en Tetuán o en Prosperidad: pequeñas casitas adosadas, levantadas por cooperativas o por el Patronato de Casas Militares, donde el confort se reducía a cuatro paredes sólidas y un patio común. Eran arquitecturas de resistencia más que de bienestar, todavía pensadas con el horizonte de la subsistencia.
Luego llegaron los cincuenta, y con ellos el Plan de Urgencia Social del franquismo: poblados dirigidos en Pan Bendito, Caño Roto o Fuencarral, barriadas precarias en bloques mal terminados que pretendían absorber el aluvión de campesinos que llegaba a la capital. La vivienda protegida era apenas un refugio: techos bajos, ladrillo pobre, paredes que sudaban humedad. Un techo, no un palacio. Nadie pensaba en terrazas con vistas ni en jardines privados: se trataba de levantar en el extrarradio un campamento de ladrillo donde sobrevivir.
Décadas más tarde, en los setenta, llegaron las luchas vecinales de Orcasitas y Vallecas, donde los vecinos salían a la calle contra las humedades, las ratas y la ausencia de alcantarillado. Aquella movilización obligó al Ayuntamiento a emprender las grandes operaciones de remodelación de barrios: la política de realojo masivo que marcó la Transición. La idea era clara: lo social debía ser digno, pero nunca lujoso. Lo público como refugio, no como privilegio.
Sin embargo, ese principio parece hoy quebrarse en algunos proyectos de vivienda pública que se acometen en la capital.
De refugio obrero a lujo subvencionado en pleno corazón de Madrid
En pleno siglo XXI, Madrid se enfrenta a una paradoja difícil de digerir. La clase media y trabajadora —esa que sostiene la ciudad con sus nóminas y sus impuestos— se asfixia en hipotecas interminables o alquileres para habitar pisos mediocres de los años setenta: edificios fatigados, tuberías que rezuman, fachadas desconchadas, comunidades atrapadas en derramas y reformas perpetuas. Y, sin embargo, a pocos metros, bajo la etiqueta amable de “alquiler asequible”, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo ofrece viviendas públicas que ya no se limitan a cumplir con el mandato constitucional de garantizar un techo digno, sino que lo sobrepasan hasta entrar en el terreno del lujo.
El problema no es la existencia de vivienda protegida —necesaria y esencial en una ciudad marcada por precios inasumibles—, sino el modo en que se está ejecutando. La política social debería multiplicar hogares dignos para quienes no pueden acceder al mercado, pero en ocasiones se invierte la lógica: en lugar de atender a muchos con criterios de racionalidad, se destinan enormes recursos a levantar un número limitado de viviendas de altísima calidad, muy por encima de lo razonable.
El ejemplo más claro es la Colonia de Los Olivos, en la zona de Puerta del Ángel, distrito de Latina. Allí, donde en los años cincuenta se construyeron bloques precarios para familias obreras recién llegadas del campo, hoy se alzan edificios destinados a alquiler social con certificación energética A, sistemas de aerotermia, suelos radiantes en todas las estancias, fachadas ventiladas, aislamientos de última generación y carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico. A ello se suman los privilegios propios del diseño contemporáneo: áticos con terrazas panorámicas, bajos con jardín privado, cocinas de concepto abierto y tipologías de hasta cuatro habitaciones.
La historia del barrio añade una capa simbólica. En 1947, Eva Perón visitó Madrid y bendijo aquellas primeras viviendas baratas, levantadas deprisa con materiales pobres. Fue un acto propagandístico que ocultaba la precariedad real: techos bajos, paredes húmedas, entornos sin servicios básicos. Durante décadas, Los Olivos fue eso: un arrabal pobre, sostenido más por el esfuerzo vecinal que por la acción del Estado.
Hoy, sin embargo, ese mismo suelo se convierte en escaparate arquitectónico costeado con fondos públicos, en un contexto donde el precio medio de compraventa en la zona supera los 4.000 €/m² y un alquiler de tres habitaciones ronda los 1.500 euros mensuales. En estos bloques de Los Olivos, los inquilinos no pagan un precio de mercado, sino una renta ajustada a sus ingresos: como máximo un 30% de la renta familiar, lo que en muchos casos se traduce en cuotas muy inferiores a los 400 o 500 euros mensuales. En paralelo, a escasos metros, la clase media y trabajadora soporta hipotecas que superan los 1.000 euros o alquileres de 1.200 a 1.500 euros por pisos envejecidos, sin ascensor y con instalaciones obsoletas. La diferencia no es solo un dato contable: es una fractura en el principio de igualdad. Lo que debería ser un mecanismo de justicia social se convierte, en este contexto, en un privilegio público inalcanzable para quienes lo financian con sus impuestos.
El contraste se agudiza por la situación del entorno. Los Olivos ya no es un arrabal olvidado: está a un paso de Madrid Río, en la frontera con Arganzuela y Carabanchel, a un paseo del centro histórico. La presión inmobiliaria lo ha convertido en territorio codiciado. En ese contexto, los nuevos adjudicatarios de la EMVS acceden a viviendas públicas que superan en calidades al mercado y lo hacen por rentas reducidas, financiadas con el dinero de todos.
El agravio, por tanto, no está en que exista vivienda social, sino en cómo se concibe: cuando deja de ser un instrumento de redistribución para convertirse en un privilegio selectivo o herramienta de propaganda política, el mandato constitucional de igualdad se resquebraja y el urbanismo traiciona su función.
El artículo 14 de la Constitución proclama solemnemente la igualdad ante la ley, pero aquí la igualdad se convierte en caricatura: el Estado reparte maná urbanístico a unos pocos mientras el resto se hunde en el fango de hipotecas interminables, alquileres desorbitados e impuestos que sostienen esa desigualdad.

De las colonias obreras a los áticos con terraza: la ruptura del pacto histórico de la vivienda social
La incongruencia sólo se comprende si se enmarca en el espejo de la historia. En los años veinte y treinta, cuando la capital comenzaba a expandirse hacia los arrabales, surgieron las colonias de casas baratas en barrios como Prosperidad, Tetuán o la Guindalera. Eran viviendas humildes, adosadas, levantadas por cooperativas obreras o por patronatos de beneficencia, sin lujos ni pretensiones, pero sólidas. Techos bajos, patios compartidos, calles estrechas: un urbanismo austero pensado para dar cabida al mayor número de familias con los escasos recursos disponibles.
La misma lógica se impuso tras la Guerra Civil, cuando el franquismo hubo de responder al aluvión de campesinos que llegaban a la capital en busca de sustento. El régimen diseñó entonces los poblados dirigidos y de absorción: Pan Bendito, Caño Roto, Fuencarral, San Fermín. Barriadas de bloques grises, levantados deprisa con ladrillo pobre, sin ascensor ni servicios básicos. En Vallecas, las casas prefabricadas se apilaban como si fueran cajas de cartón; en Orcasitas, los edificios parecían resistir a duras penas las inclemencias del tiempo. La prioridad era contener la marea humana, no regalar comodidades.
El objetivo nunca fue levantar viviendas ejemplares, sino estirar el presupuesto público hasta donde alcanzara, multiplicar hogares aunque fueran modestos. La justicia social consistía en dar techo a muchos, no en convertir a unos pocos en privilegiados.
La vivienda social debía levantarse en la periferia, allí donde el suelo barato permitía estirar el presupuesto y multiplicar hogares. Así ocurrió en los años sesenta, cuando se construyeron cientos de bloques que, con todos sus defectos, ofrecían techo a miles de familias. Esa estrategia respondía a un criterio elemental de equidad: repartir entre muchos, aunque fuera con calidades modestas, en lugar de concentrar recursos en pocos privilegiados.
Pero esa lógica se ha quebrado. Los Olivos ya no es el extrarradio de los cincuenta, sino un enclave codiciado junto a Madrid Río, a un paso de Arganzuela y del centro histórico. Lo que en su día fue arrabal hoy es oro inmobiliario. Destinar ese suelo público a viviendas de lujo subvencionadas rompe con el principio mismo de la vivienda social. Sería como si en 1955, en plena penuria autárquica, la Administración hubiera decidido levantar cientos de pisos con calefacción central y terrazas en Chamberí o en Moncloa, junto a las residencias de la burguesía, en lugar de hacerlo en San Blas donde podía disponer de mucho más espacio y dotaciones, con menos coste. Un sinsentido histórico, una incoherencia tan evidente que desnuda la deriva de nuestra época: confundimos redistribución con escaparate, justicia social con propaganda arquitectónica.
De la equidad urbanística al privilegio subvencionado
El Derecho urbanístico no es un adorno teórico ni accesorio: es la arquitectura invisible que sostiene el pulso de una ciudad. El Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015) lo establece con nitidez: el urbanismo debe fundarse en la equidad en el reparto de cargas y beneficios (art. 7 y concordantes). Ese principio, heredero de una larga tradición jurisprudencial, es la garantía de que el suelo no se convierta en botín de unos pocos a costa del sacrificio de la mayoría.
Aquí, sin embargo, la balanza se ha roto como un espejo. Los vecinos del entorno pagan precios de mercado —hipotecas, derramas, alquileres imposibles— mientras un grupo reducido de adjudicatarios de la EMVS accede a viviendas con prestaciones superiores a las que pueden conseguirse en la compraventa libre. La equidad, que debía ser el eje, se ha transformado en privilegio.
El artículo 3 TRLSRU proclama que toda actuación urbanística debe orientarse al uso racional del suelo, evitando su consumo innecesario y asegurando un desarrollo sostenible al servicio del interés general. El artículo 22 insiste en la exigencia de equilibrio: las plusvalías derivadas del planeamiento deben revertir en la colectividad, no en un grupo restringido de beneficiarios. Y si la Administración se aparta de estos fines, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (art. 70.2) autoriza a anular actos administrativos por desviación de poder, es decir, por emplear la potestad pública para fines distintos de los que la justifican.
¿Y qué finalidad se perseguía aquí? Formalmente, regenerar un barrio degradado y garantizar el realojo digno de sus vecinos. Pero la realidad material —bloques con certificación energética A, aerotermia, suelos radiantes, áticos con terrazas privadas, bajos con jardín— revela un objetivo distinto: construir un escaparate arquitectónico, un monumento político erigido con dinero público en una de las zonas más codiciadas de la capital.
La paradoja se agrava a la luz del artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. La jurisprudencia constitucional ha dejado claro que este precepto es un principio rector de la política social y económica, no un derecho subjetivo directamente exigible (SSTC 152/1988, 41/1981). Pero incluso en esa condición programática, su sentido no puede deformarse: la dignidad constitucional no exige áticos con vistas ni suelos climatizados, sino condiciones básicas de habitabilidad —agua, luz, ventilación, espacio suficiente, materiales seguros—. Todo lo demás es artificio, exceso, lujo innecesario financiado con el bolsillo colectivo.
Y la localización añade una dimensión más hiriente. El suelo urbano, recuerda el TRLSRU en su artículo 8, es un bien escaso al servicio del interés general, cuya utilización debe responder a criterios de sostenibilidad y equidad. No es propiedad privada, es destino compartido. Por es palmario ver cómo un enclave —donde los precios de mercado superan los 4.000 €/m² y los alquileres ahogan a las familias— se destina no a dotaciones públicas (escuelas, centros de salud, zonas verdes), sino a viviendas públicas con estándares propios de la élite residencial.
Plusvalía para multiplicar vivienda o dotaciones para los barrios, no aticos de lujo con dinero público
El urbanismo, en su concepción jurídica, nació como técnica de redistribución: equilibrar beneficios y cargas, garantizar que el suelo, recurso limitado, sirviera al interés general. Así lo recuerdan la doctrina: “no es espectáculo, es balanza”. Cuando el suelo público se convierte en escaparate político, esa balanza se rompe y el mandato legal se degrada.
En Los Olivos, la opción finalmente adoptada —levantar viviendas públicas con características y atributos de viviendas de lujo, se aparta del fin declarado: regenerar un barrio degradado y realojar con dignidad. Desde el punto de vista del Derecho, esa discordancia encaja en la figura de la desviación de poder que contempla el artículo 70.2 de la LJCA.
Frente a esa decisión, la normativa ofrecía al menos dos alternativas coherentes:
- Captación de plusvalías a través del Patrimonio Público de Suelo.
El TRLSRU (arts. 16 y 17) prevé que los ingresos obtenidos por la enajenación de suelos públicos se reinviertan en vivienda protegida u otros fines de interés general. Enajenar Los Olivos al promotor privado habría permitido capturar una plusvalía significativa en un enclave altamente cotizado, y con ella financiar tres veces más viviendas sociales en áreas periféricas donde el coste del suelo es muy inferior. Esa opción habría multiplicado los beneficiarios y se habría ajustado al principio de equidad del art. 7 TRLSRU, cumpliendo además con el mandato del art. 22 de repartir los beneficios de manera proporcional. - Dotaciones públicas en beneficio del barrio.
El artículo 3 TRLSRU exige un uso racional y sostenible del suelo. En un entorno ya tensionado por los precios de mercado y la densificación, una opción igualmente legítima habría sido destinar Los Olivos a equipamientos colectivos: colegios, centros de salud, instalaciones deportivas, zonas verdes. Desde la Ley del Suelo de 1976, y reafirmado en la normativa posterior, existe la obligación de garantizar estándares mínimos de dotaciones: al menos 5 m² de zona verde por habitante, además de reservas para educación y sanidad. Optar por esta vía habría beneficiado al conjunto del barrio, aliviando carencias estructurales en servicios públicos.
Ambas soluciones eran conformes con el espíritu del artículo 47 CE —el derecho a una vivienda digna entendido como mandato de política social, no como concesión de privilegios— y con la función social de la propiedad del artículo 33.2 CE. La decisión adoptada, en cambio, concentra recursos en un número reducido de adjudicatarios con viviendas de altísima gama, desnaturalizando el principio de redistribución que justifica la intervención pública en el urbanismo.
Dignidad, no privilegio
Madrid, que conoce bien su historia de colonias obreras y luchas vecinales, debería recordar que la vivienda social nació para dar techo digno a muchos, no para ofrecer privilegios residenciales a unos pocos.
Hoy asistimos a una paradoja: mientras miles de familias sostienen con esfuerzo hipotecas interminables o alquileres desorbitados, parte de la vivienda pública se convierte en producto de alta gama, con calidades que desbordan lo necesario y se adentran en lo suntuario. El ejemplo de Los Olivos, con sus suelos radiantes, terrazas privadas y certificaciones energéticas de élite, revela un rumbo equivocado: confundir la política social con la lógica del escaparate.
El Derecho no es ambiguo en este punto. La Ley de Suelo exige equidad; la Constitución proclama igualdad; la jurisprudencia recuerda que la vivienda digna es habitabilidad, no lujo. Ignorar estos límites es vaciar de contenido el principio de redistribución que justifica la intervención pública en materia de vivienda.
La ciudad no se mide por el brillo de unos pocos edificios, sino por la coherencia de su trazado moral. Y cuando el dinero común se invierte en residencias que rivalizan con el mercado libre en lugar de multiplicar hogares o reforzar equipamientos colectivos, la justicia social se transforma en privilegio. Esa es la verdadera grieta: no en los ladrillos, sino en el pacto constitucional.
Madrid se enfrenta, en definitiva, a una elección de fondo. Puede seguir confundiendo vivienda social con lujo subvencionado, o puede recuperar la lógica que la hizo crecer como ciudad trabajadora y solidaria: techo digno para todos, dotaciones públicas suficientes, equilibrio entre lo privado y lo común. La primera senda conduce a la arbitrariedad; la segunda, a la vigencia real de la Constitución.
El futuro de la vivienda social en la capital no debería escribirse con suelo radiante y áticos panorámicos, sino con las líneas firmes del Derecho y la memoria de una ciudad que, cuando quiso ser justa, levantó barrios humildes pero habitables para miles. Solo así el urbanismo dejará de ser propaganda política y volverá a ser lo que siempre debió: un instrumento de igualdad.