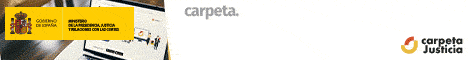Hacienda celebra su botín, pero en los balances bancarios ya está escrito que el dinero regresará a la banca
En las entrañas del Gobierno se incubó, a finales de 2024 el llamado impuesto a la banca, un tributo que parecía una criatura concebida en la urgencia y el humo de la política. 566 millones de euros ya han volado desde las arcas de las entidades financieras hacia las fauces de Hacienda, pero lo han hecho con un extraño sortilegio: cada entidad lo ha inscrito en sus libros contables no como pérdida, sino como crédito, como deuda pendiente de cobro. Se paga como quien entrega una fianza a un guardián desconfiado, con la certeza íntima de que ese dinero volverá.
Los bancos, guardianes del cálculo, han decidido que este gravamen no es gasto sino apuesta. Han anotado, con la frialdad de sus contables, que el Estado les deberá devolver lo que ahora celebra como botín. Y esa anotación vale más que cualquier proclama ministerial, porque convierte al impuesto en lo que verdaderamente es: un espectro que vaga entre la legalidad y la farsa, un tributo que no pisa suelo firme.
Este tipo de fantasmas no son nuevos en la historia fiscal española. Desde los arbitrios de la Monarquía Hispánica, que se derrumbaban por la fuerza de los fueros, hasta las exacciones improvisadas de la posguerra, España ha conocido impuestos que nacieron como gestos políticos y murieron en los altares de la ineficacia o la nulidad. Cada época engendra sus propios fantasmas fiscales; el nuestro tiene forma de decreto caído y de discurso triunfal que podría no resistir la prueba del Derecho.
La arquitectura rota: un templo sin escaleras
El 20 de diciembre de 2024, el Congreso aprobó con solemnidad el nuevo impuesto. Fue presentado como la bandera de la justicia social, como el golpe del Estado contra los gigantes de la Banca. Pero esa bandera estaba cosida con hilos frágiles: los engranajes técnicos se delegaron a un Decreto Ómnibus que el Congreso rechazó el 23 de enero de 2025. Lo que quedó fue un edificio incompleto: columnas levantadas, bóvedas imaginarias, pero sin escaleras para ascender al altar.
La Ley General Tributaria dicta con precisión sagrada que todo tributo debe señalar con claridad su hecho imponible, su sujeto pasivo, su base y su tipo. No se trata de un formalismo, sino de la esencia misma del derecho fiscal: sin cimientos claros, la construcción se desmorona. El Tribunal Supremo ha advertido una y otra vez que los elementos esenciales no pueden delegarse en reglamentos, porque hacerlo es erosionar la seguridad jurídica. Aquí, sin embargo, el poder político ha preferido la escenografía al rigor, la apariencia de justicia al armazón sólido de la legalidad.
No es la primera vez que el legislador improvisa. La historia constitucional española está llena de episodios en los que el entusiasmo político olvidó las exigencias formales. La propia Constitución de 1978, en su artículo 31, se convirtió en un dique contra esos excesos al recordar que el sistema tributario debía estar inspirado en principios de justicia, igualdad y progresividad. No se trata de una poesía normativa, sino de una advertencia. Cuando se ignoran esas líneas, la ruina llega con la certeza de la marea.
Así ha nacido este tributo: como una catedral sin escaleras, un palacio de cartón-piedra dispuesto a desmoronarse al primer soplo del contencioso.
La profecía de los balances: contabilidad contra ley
Las entidades financieras no son ingenuas. En otras ocasiones, frente a otros impuestos o gravámenes, tragaron saliva y anotaron el pago como gasto, resignadas a la marea política. Esta vez no. Esta vez han escrito otra historia: el dinero entregado se anota como activo a cobrar. No es contabilidad inocente, sino profecía. El Plan General Contable solo permite esa activación cuando existen evidencias objetivas de que la devolución será probable. En otras palabras: los bancos no creen en el impuesto, creen en su anulación.
Esa diferencia contable es una declaración de guerra. Si el recurso fracasa, deberán reconocer pérdidas que golpearán sus balances como látigos. Pero si triunfan, habrán demostrado que la política puede inflar fantasmas, pero la técnica jurídica acaba exorcizándolos. En sus libros, más que en el BOE, se anticipa ya la derrota del tributo.
Aquí late también una memoria histórica. Los balances bancarios ya han registrado en otras épocas partidas “suspendidas”: recuerden los créditos fiscales generados por las pérdidas de la crisis de 2008, cuya recuperación dependía de reformas legales y de la voluntad del legislador. La contabilidad no es un espejo neutro: es una profecía escrita en cifras. Lo que hoy se activa como activo, mañana puede convertirse en ruina o en victoria. Y esa tensión entre contabilidad y política es la auténtica batalla del impuesto fantasma.
La liturgia del recurso y el miedo a Hacienda
El escenario de la batalla no es la plaza pública, sino los tribunales. Primero, la vía administrativa. Luego, el contencioso-administrativo. Y en último término, como oráculo final, el Tribunal Constitucional. Los argumentos están escritos de antemano:
- Falta de desarrollo normativo: sin decreto, no hay tributo.
- Principios constitucionales vulnerados: seguridad jurídica, capacidad económica, reserva de ley (arts. 31 y 133 CE).
- Retroactividad encubierta: aprobado a finales de año, aplicable a rentas previas.
El Constitucional ya ha tumbado tributos mal diseñados, recordando que en fiscalidad no caben improvisaciones. El eco de sentencias como la que derribó el céntimo sanitario en 2014 resuena aquí: aquel gravamen también nació con urgencia y murió por vulnerar la normativa comunitaria. La lección es clara: los tributos improvisados no sobreviven al escrutinio judicial.
Y sin embargo, pese a esa convicción, la banca ha pagado. ¿Por qué? Porque Hacienda es un dios celoso que castiga al rebelde. No pagar habría supuesto recargos, intereses, sanciones. Se ha optado por la obediencia estratégica: pagar para impugnar, bajar la cabeza ante el Leviatán, pero guardando en el bolsillo el recurso como daga afilada.
CaixaBank entregó 235 millones, Santander 135, BBVA 118. En total, 566 millones como anticipo de una guerra jurídica. La previsión anual supera los 1.200 millones. Cada pago es una reverencia forzada, un tributo ofrecido al César con el rencor del súbdito que murmura: “te devolveré la afrenta en los tribunales”.
La desigualdad del diseño: entre privilegio y castigo
El impuesto, además de frágil, es arbitrario. Permite deducir el 25% de lo abonado en el Impuesto de Sociedades, una cláusula que beneficia a los gigantes y deja fuera a los medianos como Bankinter o ING. ¿Solidaridad parcial? ¿Impuesto de ricos que discrimina entre ricos? Aquí asoma el artículo 14 de la Constitución, que exige igualdad sin disfraces.
Un tributo que separa a las entidades según su estructura fiscal no es solo técnicamente dudoso: es éticamente sospechoso. Los bancos lo han olido enseguida: no están ante un arma formidable, sino ante una construcción endeble que se derrumba por su propio peso. El diseño caprichoso del impuesto no fortalece al Estado, lo debilita: lo presenta como legislador chapucero, como arquitecto que levanta un puente al que le faltan pilares.
No es la primera vez que la política fiscal española incurre en esa arbitrariedad. Recordemos el Impuesto sobre el Patrimonio, que en su aplicación ha oscilado entre Comunidades Autónomas como un péndulo, afectando a unos contribuyentes y a otros no según la geografía política. El principio de igualdad, tantas veces invocado y tantas veces torcido, vuelve a ser aquí la línea roja que se cruza con displicencia.
Entre dos mundos: el dinero como espejismo
Mientras los pleitos se abren paso con lentitud, el dinero sigue dos caminos paralelos. Para Hacienda, es ingreso consolidado: 1.415 millones previstos en 2025, cifras que adornan presupuestos y sostienen discursos. Para la banca, es depósito en tránsito: un crédito a devolver. Dos realidades que coexisten sin tocarse, como universos paralelos, hasta que la toga negra pronuncie la sentencia.
Aquí late el verdadero peligro: que el Estado gaste lo que los tribunales anulen, que los bancos apuesten a la devolución y que, en esa danza de espejismos, la confianza pública en el sistema fiscal se erosione como arena bajo el mar. La Hacienda Pública no puede convertirse en un prestamista involuntario de tributos mal nacidos sin pagar un precio en legitimidad.
Los espejismos fiscales han marcado la historia europea. El famoso caso del “impuesto sobre las ventanas” en la Inglaterra del siglo XVIII —que terminó incentivando a tapiar la luz de las casas— es ejemplo de cómo una medida recaudatoria improvisada puede volverse absurda y contraproducente. España corre aquí un riesgo similar: convertir en recaudación sólida lo que quizá mañana sea polvo.
El símbolo político: dragones contra Leviatán
En el relato político, el impuesto se presenta como victoria del pueblo frente a la banca. Los bancos son dragones que guardan oro en cavernas, y el Estado, convertido en Leviatán, se erige como cazador que exige tributo. Pero esta vez, el dragón ha pagado sonriendo, convencido de que recuperará su tesoro. Y el Leviatán, gastando lo recaudado con prisa, actúa como si ignorara que su presa es humo.
El verdadero drama no es económico, sino simbólico. Si los jueces anulan el tributo, se demostrará que el poder político sacrificó la legalidad en aras del espectáculo, que la justicia social proclamada fue sólo retórica, que el impuesto fantasma no fue instrumento de redistribución, sino farsa. Y esa herida, más que las cifras, golpeará el alma de la Hacienda Pública. La política española está habituada a esas puestas en escena. Como en los viejos autos sacramentales, se construyen escenarios de virtud y pecado, de poderosos castigados y débiles redimidos. Pero cuando el telón cae y el tribunal habla, la farsa queda al descubierto. Entonces se revela que el dragón nunca fue vencido, que el Leviatán solo jugaba con sombras.
En conclusión, el impuesto a la banca existe y no existe. Es ingreso para el Estado y activo para los bancos. Es discurso político y grieta jurídica. Es presente en los presupuestos y futuro en los tribunales. Hemos asistido al nacimiento de un tributo que camina entre dos mundos, como un fantasma que se deja ver en balances y discursos, pero que nadie logra atrapar.
La banca espera. Hacienda celebra. El Constitucional calla. Pero llegará el día en que la toga negra pronuncie la palabra definitiva. Y entonces sabremos si el impuesto fue montaña o espejismo, justicia fiscal o farsa política.