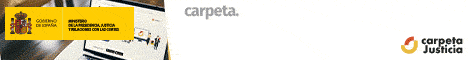El nuevo marco legal redefine la relación entre Gobierno y medios, ampliando su control y dejando abierta la cuestión de la transparencia institucional
No hay democracia sin transparencia, y no hay transparencia sin obligaciones jurídicas claras y exigibles. Esas son las coordenadas del modelo europeo, que, sin embargo, parecen no haberse instalado del todo en el despacho presidencial de la Moncloa. Mientras el Gobierno presume de avances legislativos que afectan a los medios de comunicación, la reforma que debería obligarle a rendir cuentas sobre el reparto de publicidad institucional sigue durmiendo en un cajón. La paradoja no puede ser más elocuente: se legisla para controlar a la prensa, pero no para transparentar el poder.
El Plan de Acción por la Democracia, lanzado por el presidente del Gobierno como pilar de regeneración institucional, incluía una reforma esencial: dotar de criterios objetivos y públicos a la distribución de la publicidad institucional. No es un capricho, sino una exigencia del Reglamento (UE) 2024/1092 sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Sin embargo, mientras se tramita con celeridad la ley que crea un registro de medios, impone obligaciones de transparencia a los periodistas e incluso autoriza sanciones desde la CNMC, la norma que debe garantizar la rendición de cuentas del Gobierno sobre sus propios contratos publicitarios brilla por su ausencia.
La transparencia como principio constitucional
El principio de transparencia está constitucionalizado en el artículo 105.b) de la Constitución Española, que garantiza el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, y se despliega en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Este marco normativo impone una obligación positiva a las administraciones: no solo deben informar cuando se les requiere, sino también publicar de oficio aquellos datos que resulten relevantes para el control democrático. La publicidad institucional financiada con fondos públicos entra de lleno en esa categoría. Su reparto, cuantías, beneficiarios y criterios de adjudicación deben ser accesibles, verificables y estar sometidos a escrutinio. Y sin embargo, en España seguimos sin una regulación específica que garantice que esta publicidad no se utiliza como herramienta de afinidad ideológica o castigo económico.
Por otra parte, el Reglamento (UE) 2024/1805 sobre la Libertad de los Medios de Comunicación establece de forma taxativa que los Estados miembros deberán asignar los fondos públicos para publicidad institucional conforme a principios de transparencia, objetividad, proporcionalidad y no discriminación. Además, obliga a publicar anualmente los datos de adjudicación, desglosados por medios, grupos empresariales y cuantías, mediante procedimientos abiertos y accesibles. El Gobierno español, sin embargo, ha optado por aplicar este reglamento en su parte más coercitiva (control sobre los medios) y posponer sine die la parte que le exige mayor exposición institucional. Una estrategia políticamente eficaz, pero jurídicamente cuestionable.
La transparencia es un principio estructural del Estado de Derecho. El Tribunal Constitucional ha reiterado (STC 55/2018, entre otras) que la participación ciudadana en los asuntos públicos requiere información suficiente, veraz y accesible. Y ello incluye el uso de los recursos públicos. La ausencia de control sobre los fondos destinados a influir en el ecosistema mediático puede derivar en una distorsión del debate público que afecta a derechos fundamentales como la libertad de información y el pluralismo. En este sentido, el TJUE ha insistido en que los Estados no pueden escudarse en prerrogativas nacionales para incumplir los mandatos europeos de transparencia cuando están en juego los principios del artículo 2 del TUE. El incumplimiento reiterado puede derivar incluso en procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea. La negativa o demora injustificada en trasponer un reglamento europeo con disposiciones directas y autoejecutables puede tener varias consecuencias:
- Responsabilidad patrimonial del Estado legislador, si se acredita daño a medios que pudieran haber accedido a fondos públicos en condiciones de igualdad.
- Control contencioso-administrativo por omisión reglamentaria, ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo.
- Fiscalización del Tribunal de Cuentas por eventual desviación de fondos sin criterios objetivos.
- Iniciativas parlamentarias de control que podrían derivar en responsabilidad política.
Resulta llamativo que mientras se exige a los medios declarar inversores, ingresos y estructuras societarias, el propio Gobierno se resista a revelar los destinatarios de su presupuesto en publicidad. El desequilibrio normativo proyecta una sombra sobre la imparcialidad del Ejecutivo y genera una duda razonable: ¿se está legislando para controlar la crítica? La transparencia debe ser simétrica o no ser. Y en este caso, el principio de igualdad ante la ley se ve erosionado por una regulación que pone la lupa en los medios, pero deja opaco al regulador.r una regulación que pone la lupa en los medios, pero deja opaco al regulador.
Publicidad institucional y libertad de prensa: ¿neutralidad o clientelismo de Estado?
La publicidad institucional debería servir para informar, no para influir. Y sin embargo, el régimen de reparto de fondos públicos entre medios de comunicación en España sigue deslizándose por la línea difusa que separa la neutralidad informativa del clientelismo de Estado. Una situación que no solo genera sospechas sobre la equidad del sistema, sino que plantea serias dudas jurídicas a la luz del Derecho europeo, constitucional y administrativo. El Reglamento (UE) 2024/1805 sobre la Libertad de los Medios de Comunicación no ha venido a sugerir, sino a imponer. Su mandato es claro: los fondos destinados a publicidad institucional deben repartirse de forma transparente, objetiva y no discriminatoria. Pero en la práctica, la falta de regulación específica en nuestro ordenamiento ha permitido que el Ejecutivo conserve una peligrosa discrecionalidad a la hora de asignar esas partidas. En 2025, la cifra alcanzó los 161 millones de euros. Y de su distribución apenas se conocen generalidades.
A día de hoy, el Gobierno central no está obligado a publicar detalladamente qué medios reciben publicidad institucional, por qué importe ni bajo qué criterios. Tampoco existen garantías efectivas para asegurar la pluralidad en la distribución ni mecanismos de reclamación en caso de exclusión injustificada. En ausencia de ley específica, la asignación de estos fondos se realiza mediante contratos menores, convenios o licitaciones ad hoc, muchas veces bajo el paraguas de «campañas de interés general». El resultado es un sistema vulnerable a la instrumentalización política y al sesgo ideológico, con el riesgo real de premiar al medio afín y castigar al crítico. El problema no es nuevo ni exclusivo de España. Pero en nuestro caso, el cruce entre ausencia normativa y cultura del control mediático lo agrava. En términos jurídicos, podría hablarse de clientelismo de Estado: una relación perversa donde el poder ejecutivo utiliza los recursos públicos para moldear indirectamente el ecosistema informativo. Esto genera un doble impacto:
- Sobre la libertad de prensa: si la supervivencia económica de un medio depende de una adjudicación opaca y discrecional, su independencia editorial queda en entredicho.
- Sobre la igualdad de condiciones: los medios pequeños, locales o críticos tienen menos acceso a estos fondos, lo que distorsiona el mercado informativo y perjudica al pluralismo.
El Tribunal Constitucional (STC 6/1981, 187/2013) ha señalado que la libertad de prensa y el pluralismo informativo son pilares esenciales del Estado de Derecho. Y la jurisprudencia del TEDH (caso «Manole c. Moldavia«, entre otros) ha declarado que el reparto arbitrario de fondos públicos entre medios puede vulnerar el artículo 10 del CEDH. Desde el punto de vista administrativo, la falta de regulación vulnera los principios del artículo 3 de la Ley 40/2015 (objetividad, eficacia, transparencia) y podría ser revisable vía contencioso-administrativa por desviación de poder.
¿Existe un derecho a recibir publicidad institucional? No. Pero sí existe un derecho a no ser discriminado arbitrariamente en su adjudicación. En otras palabras, el Gobierno puede decidir cuándo y cómo realiza campañas, pero si las realiza debe hacerlo bajo criterios generales, conocidos y aplicables a todos los potenciales destinatarios.os. Este principio se ve reforzado por el Reglamento Europeo, que establece la necesidad de mecanismos abiertos y accesibles para la asignación de estos fondos. Lo contrario supone una forma indirecta de interferencia estatal en la esfera mediática.
Implicaciones de la publicidad institucional en la protección de datos
Detrás de cada campaña institucional hay un algoritmo. Y detrás del algoritmo, una base de datos que decide, segmenta y prioriza. En la era digital, la asignación de publicidad institucional ya no es solo una cuestión de presupuestos, sino de datos, perfiles y microtargeting. El problema es que este nuevo modelo avanza sin reglas claras, sin supervisión efectiva y —lo que es peor— con un riesgo creciente de vulneración del derecho fundamental a la protección de datos. Cada vez más, los gobiernos diseñan campañas públicas que segmentan a la población por sexo, edad, territorio, intereses o historial digital. La publicidad institucional deja de ser un mensaje generalista para convertirse en una herramienta de comunicación selectiva basada en patrones de comportamiento. ¿Es lícito? ¿Está regulado? ¿Quién vigila?
La normativa sobre protección de datos es clara: el tratamiento de información personal debe basarse en una causa legítima, y respetar principios de minimización, transparencia y limitación de finalidad (artículo 5 del RGPD). Pero en el caso de la publicidad institucional, el tratamiento de datos a menudo se produce de forma opaca, a través de contratistas externos, plataformas tecnológicas y proveedores de servicios de segmentación. ¿Ha dado consentimiento el ciudadano para que el Estado construya perfiles sobre su comportamiento digital? ¿Está legitimado el Gobierno para acceder o adquirir bases de datos comerciales a efectos de difundir sus mensajes? La ausencia de regulación específica convierte estas preguntas en vacíos jurídicos preocupantes.
En muchos casos, las campañas institucionales en redes sociales o medios digitales se diseñan con criterios comerciales: segmentación por audiencias, maximización de clics, optimización de impacto. Pero el Estado no es una empresa. Su poder de comunicación conlleva obligaciones reforzadas de neutralidad, transparencia y control.
Utilizar datos personales —o incluso solo pseudonimizados— para orientar mensajes institucionales puede suponer un tratamiento masivo con fines políticos o estratégicos. Si no existe una ley que regule expresamente este uso, el tratamiento puede resultar ilícito conforme al RGPD y a la LOPDGDD. Ni la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ni el Consejo de Transparencia han emitido, hasta la fecha, directrices claras sobre el uso de inteligencia artificial o big data en campañas institucionales. No existe un registro público de algoritmos, ni se evalúan los riesgos del tratamiento automatizado sobre derechos y libertades.
Esto supone una infracción potencial del principio de responsabilidad proactiva (art. 24 RGPD) y del deber de evaluación de impacto cuando el tratamiento entraña un alto riesgo (art. 35 RGPD). La publicidad institucional basada en segmentación digital debería estar sometida a controles similares a los de cualquier gran empresa tecnológica.
La CNMC como nueva autoridad de medios: ¿autonomía o dependencia política?
Cuando una autoridad reguladora entra en escena, la pregunta clave no es solo qué controla, sino quién la controla. La reciente reforma promovida por el Gobierno español para atribuir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) nuevas competencias sobre los medios de comunicación ha reabierto un debate jurídico de fondo: ¿puede una institución con origen gubernamental actuar como garante neutral del pluralismo informativo? La nueva Dirección de Medios de Comunicación, dependiente de la CNMC, tendrá competencias para supervisar la transparencia de los medios, su financiación y su estructura empresarial. Una línea de control que, en principio, parece alineada con los estándares del Reglamento (UE) 2024/1805 sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. Pero la cuestión esencial no es solo qué se regula, sino quién regula.
La CNMC se configura, según la Ley 3/2013, de creación de la CNMC, como una autoridad administrativa independiente. Pero su estructura y origen plantean serias dudas sobre su autonomía efectiva:
- Sus consejeros son nombrados por el Gobierno.
- No existe un mecanismo parlamentario de control efectivo ni de comparecencia periódica.
- Ha sido objeto de críticas por actuaciones que, en otros ámbitos (telecomunicaciones, energía), han beneficiado a empresas afines al Ejecutivo.
Si a esto sumamos que la actual presidenta de la CNMC, Cani Fernández, fue asesora directa del presidente del Gobierno, la sospecha de colonización política no resulta infundada. Especialmente cuando la institución se convierte en autoridad sancionadora de medios. El Reglamento Europeo establece que debe existir una autoridad nacional independiente encargada de velar por la libertad y pluralidad mediática. Pero también exige garantías de imparcialidad, mecanismos de recurso y estructuras independientes del poder ejecutivo.n una entidad con pasado gubernamental y escasa fiscalización externa vulnera los principios de independencia institucional exigidos por el TJUE (caso «Komstroy» y doctrina sobre autoridades nacionales reguladoras).
El nuevo secreto profesional del periodista y la ley de información clasificada: ¿protección o censura encubierta?
El secreto profesional de los periodistas no es un privilegio gremial, sino una garantía funcional al servicio del derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. La reciente aprobación del anteproyecto de Ley de Información Clasificada, junto con la futura regulación del secreto profesional, ha encendido todas las alarmas. ¿Avanza España hacia una protección reforzada de la labor periodística o se oculta, bajo el discurso de la seguridad, un intento de blindaje gubernamental frente a la crítica? El nuevo texto legislativo prevé que los periodistas que publiquen informaciones clasificadas como “alto secreto” por el Consejo de Ministros puedan ser sancionados con multas de hasta 2,5 millones de euros. Esta redacción coincide con una reforma pendiente sobre el secreto profesional, aún sin blindaje efectivo en el plano constitucional ni legal.
La Constitución Española reconoce en su artículo 20.1.d) el derecho al secreto profesional de los periodistas. Sin embargo, a día de hoy carece de desarrollo legislativo específico. El anteproyecto anunciado prevé dotar de garantías al ejercicio del periodismo, pero choca frontalmente con la amenaza sancionadora del nuevo régimen de información clasificada. El Tribunal Constitucional (STC 6/1981 y STC 123/2021) ha declarado que el secreto profesional es una garantía necesaria para el libre ejercicio del periodismo y que no puede sacrificarse salvo en supuestos excepcionales, justificados y proporcionales. No basta con invocar la seguridad nacional: hay que demostrar daño concreto, inminente y grave.
El nuevo anteproyecto pretende derogar la anacrónica Ley de Secretos Oficiales de 1968, pero lo hace con fórmulas que no solo perpetúan la opacidad institucional, sino que elevan las penas y difuminan los controles. La clasificación de la información seguirá en manos del Consejo de Ministros, sin control judicial previo y con escasa fiscalización parlamentaria. Además, la nueva norma introduce sanciones económicas de carácter administrativo, evitando así el umbral de garantías del proceso penal. Esta técnica —legislar por vía sancionadora— puede suponer un rodeo inconstitucional al principio de legalidad penal y al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE).
La posibilidad de que el Ejecutivo clasifique como “alto secreto” cualquier documento que le incomode, y sancione su divulgación mediante multas millonarias, abre la puerta a una censura institucionalizada sin tutela judicial efectiva. La medida puede ser incompatible con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (casos “Stoll v. Suiza” y “Guja v. Moldavia”) y con el principio de necesidad y proporcionalidad exigido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En la práctica, este régimen genera un efecto disuasorio grave sobre el ejercicio del periodismo de investigación. La simple amenaza de una sanción económica millonaria puede frenar la publicación de informaciones relevantes, incluso si estas están justificadas por un interés público evidente.
Ni el secreto profesional ni la libertad de prensa son absolutos. Pero sí deben estar protegidos frente al poder político. El anteproyecto de Ley de Información Clasificada no establece mecanismos independientes de revisión de las clasificaciones, ni excluye expresamente la sanción a periodistas por informar sobre documentos cuya revelación sea de interés general.
En definitiva, el texto ignora el principio de ponderación entre seguridad nacional y libertad de expresión. Y sin ese equilibrio, toda norma que afecte al periodismo será vista —con razón— como una amenaza.